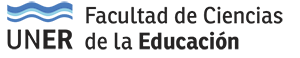En el marco del 7 de junio, la FCEDU organizó –como es habitual– un ciclo de actividades que este año están atravesadas por el contexto de la pandemia | El primer panel virtual contó con la participación de tres especialistas sobre Comunicación de la Ciencia que reflexionaron acerca de sus desafíos, en el marco de la llamada infodemia | La docente y secretaria de Investigación y Posgrado de la FCEDU, Carina Cortassa, abrió el panel, seguida por Nicolás Olszevicki, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y divulgador científico y por Nadia Luna, periodista científica e integrante del colectivo EsPeCie; con la moderación del investigador y docente de la FCEDU Gonzalo Andrés | Video completo de la charla al final de la nota
¿Cuándo las noticias y los artículos de Ciencia y Tecnología ocuparán la tapa de los diarios? Lo que aparecía como el deseo de varias generaciones de comunicadores y comunicadoras de la ciencia –un deseo casi impensable–, está siendo realidad desde que empezó el 2020. ¿Tal como lo soñaban?
«Métodos, conceptos y modelos científicos 24/7 en los medios de comunicación, en tapa y en horario central: es algo que no nos hubiéramos imaginado ni en el mejor de nuestros sueños. La pandemia logró lo que llevamos muchos años esperando. En el COPUCI que organizamos hace unos años en Paraná, un colega mexicano reinvindicó una idea bastante explosiva en aquel momento, que era acabar con la sección de ciencia. La idea que planteaba Javier Cruz era: saquemos la información científica del gueto, porque las ciencias están en relación con todas las temáticas que nos podemos imaginar. La pandemia finalmente lo logró, las ciencias salieron de la sección, del suplemento y están en todos los medios. Lo que pasa es que en ese 24/7 hay de todo: ciencia, mala ciencia, pseudociencia, mucha opinión personal. Esta es la infodemia, de la cual nadie está exento«, sostuvo Carina Cortassa como primera expositora.
«Está claro que hay infodemia. Pero no está tan claro por qué: por qué de lo único que se habla es de coronavirus y en general se habla mal», preguntó a su vez Nicolás Olszevicki, coautor junto a Leonardo Moledo de Historia de las Ideas Científicas.
Cuando Moledo murió, en 2014, Página/12 decidió cerrar el mítico suplemento Futuro, que el propio divulgador había fundado. Al tiempo, el diario La Nación hizo lo mismo con el suplemento de ciencia que dirigía Nora Bär. Desde entonces, los grandes medios de comunicación no extendieron la ciencia hacia sus otras páginas, sino que, en general, la relegaron.
Entonces, Olszevicki arrojó una posible respuesta: «El problema es cómo los medios construyen su agenda. El problema de los medios de ahora son los trends, las tendencias. No hay ningún medio argentino de referencia en ciencia, porque todos se cuelgan del trend. Y ahí hay un problema más grave, porque viene de antes«. Como los grandes medios se subieron al trend del coronavirus, «la recomendación es que no hay que seguir medios sino periodistas especializados o científicos de referencia. Y no leer notas sin firma», remarcó.
Nadia Luna, por su parte, señaló que la pandemia puso en evidencia «la carencia» de periodismo de ciencias en los medios: «Mientras los espacios en los grandes medios se fueron cerrando, la comunicación de la ciencia fue encontrando otros espacios. Los institutos empezaron a abrir portales y agencias de noticias. Lo remarco porque es el origen de EsPeCie. Esos institutos dejaron de hacer prensa y empezaron a hacer periodismo». Desde esos lugares, pudieron hablar de temas que no tenían entrada en los grandes medios, como ejemplo, la política científica.
En ese sentido, Carina Cortassa también señaló que la Red Argentina de Periodismo Científico expresó la falta de periodistas de ciencia y salud en los medios de comunicación de la Argentina, llamando a que contraten a periodistas científicos para informar sin exagerar ni distorsionar la realidad. «El reclamo es muy legítimo porque se basa en una realidad muy ampliamente contrastada sobre la retracción del mercado laboral del periodismo de ciencias en el país. La compañera Cecilia Rosen hizo su tesis doctoral, con mi dirección, acerca del campo del periodismo de ciencias actual en Argentina y una de las principales evidencias que arrojó el estudio es que mientras que la comunicación de las ciencias crece –a través de los institutos–, el periodismo de ciencias se retrae y quedan muy pocos periodistas de ciencias que pueden vivir estrictamente de su trabajo. El problema es que el reclamo de la Red no es federal: la realidad del periodista generalista que, entre otras cosas, cubre ciencia es una norma histórica en los medios de las provincias«.
Periodismo de ciencias en la mira
Otra característica particular de este tiempo de pandemia es que el periodismo de ciencia, así como está sobre el tapete, también está en la mira: «Como nunca, se está escrutando lo que hacen los periodistas de ciencias y los divulgadores. Pero antes de ser tan duros, tenemos que tener en cuenta el nivel de incertidumbre con el que se mueve la ciencia hoy. Ese nivel que es intrínseco a la ciencia, se traslada necesariamente al periodismo de ciencias. Podemos informar de muy buena fe, con fuentes que hemos chequeado y mañana no ser cierto. Porque incluso los propios organismos internacionales e instituciones oficiales, de las cuales tratamos de nutrirnos, también van así: en ensayo y error«, destacó Cortassa.
En este sentido, parece ser el momento ideal para fortalecer la divulgación de la ciencia en proceso y progreso: «Otra de las cosas que soñábamos era que el periodismo de ciencia dejara de reflejar resultados y descubrimientos, y mostrara procesos –señaló la investigadora–. Hoy justamente lo que estamos mostrando es eso: la ciencia en proceso. Con el azar, la incertidumbre, el ensayo y el error». Por su parte, Nicolás Olszevicki expresó sobre este punto una ambivalencia: «En este momento en que hay mucha militancia anticientífica, tenemos el gran desafío de pensar cómo hacemos para mostrar que la ciencia es en proceso para que no pierda credibilidad».
Para el divulgador, «esta crisis mostró cómo algunos científicos, por el hecho de ser científicos, se piensan una voz autorizada en cualquier tema. En la ciencia no debería correr el principio de autoridad, la verdad no se construye porque un científico la dice. En este sentido, los periodistas científicos ocupan un rol importante porque pueden investigar adónde radica la evidencia y dónde está el consenso para tratarlo como algo potencialmente verdadero«. Por ello, teniendo como ejes vertebrales a la evidencia y el consenso, en su opinión, «hacer divulgación científica es hacer divulgación epistemológica. Es encontrar buenas excusas para contar cómo funciona la ciencia. Y acercar a la gente a la idea de que la ciencia es probablemente la mejor manera que tenemos de entender el mundo».
Para la comunicadora científica Nadia Luna, además de las recomendaciones señaladas en el decálogo para comunicar contenido científico en tiempos de infodemia, elaborado desde la red EsPeCie junto a Wikimedia, también es necesario no olvidarse de otras problemáticas actuales en ciencia y salud, como el dengue, el brote reciente de sarampión –»todo sigue pasando y se empeora porque sólo estamos atentos al coronavirus»– así como comunicar la importancia de la inversión en ciencia y tecnología: «Hasta hace muy poquito esos científicos que investigan en torno al coronavirus, estuvieron poniendo plata de sus bolsillos para trabajar».
Asimismo, la periodista de la Agencia TSS, recomendó atravesar la cobertura de los temas de ciencia desde una perspectiva de género. En ese sentido, comentó cómo la cuarentena y las tareas de cuidado han impactado en la productividad de las científicas, relevamiento que puede leerse en su artículo «Científicas en cuarentena: Más desigualdad y menos productividad».
Ciencia en la mira
Días atrás, en el programa de Jorge Lanata, se denunció a investigadores e investigadoras del CONICET, principalmente a los científicos Diego Golombek y Adrián Paenza. Asistentes a la charla virtual quisieron conocer las opiniones de las personas invitadas al panel: «No me llama para nada la atención que la operación de desprestigio recaiga sobre los investigadores del CONICET, porque el relato opositor duro es que vivimos en una infectadura, entonces lo que hay que construir es que la ciencia argentina es desprestigiable y que no sirve», advirtió Olszevicki.
«No sé si fue en el mismo contexto de esa denuncia, pero también hubo un cuestionamiento muy serio a las compras del Anlis-Malbran y creo que salió claramente desfavorecido quien la formuló porque las autoridades del instituto salieron a responder inmediatamente esas falacias, mostrando que la denuncia ignora los procedimientos de las compras del Estado. Me preocupa el cuestionamiento a una de las instituciones que se ha cargado al hombro todo el inicio de la pandemia en nuestro país«, destacó Cortassa.
Nadia Luna, por su parte, remarcó que, en su opinión más que salir a responder a la polémica es bueno «aprovechar que CONICET es trendic topic para contar todo lo que los científicos están haciendo».
Asimismo, se abordó como último tema la comunicación de las ciencias sociales, que despertó el intercambio –también polémico– entre las y los integrantes del panel. ¿Hay que comunicar de la misma forma y en los mismos espacios a las ciencias sociales y humanísticas que a las ciencias «duras»?, se preguntó Nicolás Olszevicki. ¿No es necesario también comunicar el proceso de investigación de las ciencias sociales, divulgar su método?, le respondió Carina Cortassa. «Las ciencias sociales están relegadas y siempre son el foco fácil para pegarle cuando quieren ensuciar a la ciencia. Los comunicadores y comunicadoras tenemos que hacer, por eso, más esfuerzo en comunicar a las ciencias sociales y contrarrestar ese tipo de comentarios que son oportunistas y le hacen mucho daño a la imagen de la ciencia y de científicos y científicas«, subrayó Nadia Luna.
En ese marco, para terminar, Cortassa destacó: «Estoy leyendo bastantes notas sobre psicología, economía y pandemia. No estoy hablando del trend de los consejos para llevar adelante la cuarentena; hablo de notas relevantes sobre impactos psicológicos de la pandemia, referencias de estudios que se están haciendo, incluso, que ha hecho el CONICET sobre el impacto social de la pandemia en todo el país y del que participaron investigadores de nuestra facultad. En ese paneo de disciplinas, hay más expertos reflejados en la comunicación de la ciencia que expertos que integran el gabinete presidencial, que está limitado a epidemiólogos, infectólogos y expertos en salud pública. Es interesante cómo la pandemia nos permitió empezar a meter en la comunicación pública de la ciencia a las ciencias sociales«.