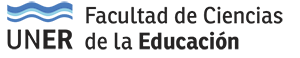Gretel Schneider es licenciada en Comunicación Social de la FCEDU, integra el Área de Comunicación Comunitaria y egresó recientemente del Doctorado en Ciencias Sociales de la UNER con la tesis titulada «‘En la escuela no hay injusticias’. Sentidos de la Educación en Contextos de Encierro», dirigida por Patricia Fasano y codirigida por Andrés Dapuez | Se trata de una etnografía acerca de la educación en contextos de encierro, a partir de la experiencia de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos No 27 “Vicente Fidel López” que funciona dentro de la Unidad Penal No 1 “Juan José O’Connor” de Paraná, Entre Ríos | Hablamos sobre la investigación etnográfica y su experiencia enmarcada, además, en la trayectoria de trabajo del Área de Comunicación Comunitaria de la FCEDU en los contextos de encierro
La escuela primaria «Vicente Fidel López», como todas las escuelas de cárcel, es una institución inserta dentro de otra y es desconocida por la ciudadanía «por acontecer detrás de los muros y sobrevivir en condiciones de pobreza como sus estudiantes, hombres privados de libertad», destacaba Gretel Schneider en el resumen de su trabajo doctoral.
A través de un proceso vivencial y reflexivo, Schneider buscó acercarse a la compresión sobre lo que «hacen, sienten y dicen los estudiantes acerca de la articulación de dos instituciones tan distintas entre sí, pero producto del mismo estado, que funcionan como una formación hegemónica -una dentro de otra- y en sus fronteras se significan a sí mismas y por ello se superponen, se mezclan, se contrastan y de este modo se reafirman, se diferencian».
¿De qué trata tu tesis de doctorado?
Mi tesis de doctorado es una etnografía sobre los sentidos, es decir sobre cómo viven los estudiantes la escolarización mientras están detenidos. En el proceso de conocimiento fui advirtiendo que estaba en la experiencia de los estudiantes la pregunta por cómo se relacionan las lógicas de la seguridad y de la educación en este contexto; porque justamente son los estudiantes/ presos quienes viven esa doble condición y pertenencia. A su vez me interesaba conocer cómo la escuela incide en la vida cotidiana de una cárcel y en las trayectorias de vida de personas privadas de libertad, quienes no han tenido acceso al derecho a la educación porque la oportunidad de aprender a leer a escribir se les presentó recién estando presos. Ahora bien, lo que ni siquiera imaginé al inicio del trabajo de campo es que sus estudiantes podrían encontrar allí sentidos que se emparentasen con la justicia y que la vivencia de lo educativo podía ser reparadora de subjetividades y también de desigualdades.
¿Cómo llegaste a elegir ese tema?
Decidí etnografiar la EPJA Nº 27 “Vicente Fidel López” que funciona en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná porque me llamó la atención la forma en que los muchachos que iban al taller de comunicación que tenemos allí desde la Facultad, priorizaban la escuela primaria a otras actividades recreativas y educativas, me extrañó la atención a estar listos, a poder prepararse para salir a la escuela. No ocurría lo mismo con quienes iban a la secundaria o a otros espacios educativos. Y como si bien me venían interesando los procesos educativos desde la Comunicación/ Educación, consideré que mis preguntas eran antropológicas porque justamente partieron de una paradoja, quizás en mi experiencia educativa no había recuerdos de elegir la escuela antes que cualquier espacio recreativo o de ocio. Las preguntas antropológicas justamente parten del interés de conocer cómo es la perspectiva de esos otros, a partir de observar una situación que no entendemos, que nos da extrañeza. La forma de averiguarlo fue habitando, estando en la escuela primaria de la cárcel de varones durante dos años, como si fuese una alumna más, compartiendo la vida cotidiana y en esto tuvo que ver mi directora Patricia Fasano porque con ella aprendí sobre la etnografía como enfoque, método y texto, parafraseando a Rosana Guber.
Esa elección de tema, ¿tiene que ver, entonces, con tu recorrido en el Área de Comunicación Comunitaria?
En mi experiencia en espacios de comunicación y culturales que venimos sosteniendo desde hace 15 años desde el Área de Comunicación Comunitaria de la Facultad, nació todo. Allí surgieron mis ganas de aprender, de conocer sobre el mundo carcelario y sobre los procesos colectivos y comunitarios que aún en ese lugar con tanta crudeza, son posibles. Pero sobre todo, allí conocí a las personas que me dejaron entrar para mirar, escuchar y escribir. Ese vínculo es el que posibilitó la forma que elegí para investigar y donde se construyó la confianza. Con Lucrecia, Irene y todo el equipo buscamos justamente eso, que desde la Universidad podamos capitalizar saberes que se gestan allí porque consideramos que es un ámbito que tiene mucho para enseñarnos a les comunicadores, educadores, cientistas sociales. En Educación No Formal, que es otro espacio de la FCEDU del que participo, consideramos a la Educación en Contextos de Encierros -que es una modalidad del sistema educativo-, como un territorio en donde se construyen procesos pedagógicos que desbordan lo escolar, lo curricular y ahí está la riqueza y la potencia.
¿Cómo pensás que interpela el tema en el contexto actual?
Hacer y pensar en y sobre el encierro es nodal por estos tiempos de ASPO. Creo que tenemos que aprender mucho de quienes viven privadxs de libertad y encuentran estrategias y recursos en sí mismos y en distintas ocupaciones y actividades para sobrellevar la soledad, la distancia y las ausencias. Nuestra experiencia colectiva actual me lleva a admirar a quienes son resilientes de la cárcel y encuentran allí formas de superarse, de aprender y a hacerme nuevas preguntas sobre la vida en el encierro. Por estos días en las cárceles, al encierro se le suma el aislamiento y la falta de conectividad, así que nos está costando imaginar lo que están viviendo los presos y las presas. Con la producción y distribución de la revista en papel Chamuyo Palomita, desde el ACC estamos buscando llegar y amenizar el tiempo. Considero que desde la Universidad más que nunca tenemos que preguntarnos cuál es nuestro rol allí en relación al derecho a la educación y la democratización de la cultura.
Resumen de la investigación
«En la escuela no hay injusticias fue una afirmación realizada por un estudiante una tarde en el aula, pero que cobró forma, valor, sentido durante los dos ciclos lectivos que habité los espacios en los que funciona. Percibir a la escuela como el lugar donde es posible lo justo, se relaciona con los sentidos de justicia en sus historias de vida y sus trayectorias escolares en tanto se contrasta con la experiencia de las formas de enunciación que se producen en lo escolar, donde no son reducidos a la carátula penal sino portadores de saberes que se ponen en juego en el aula. Es este espacio donde se produce el encuentro con el afuera, con la calle; por ello la escuela no está ajena a sus intereses, inquietudes y necesidades. Tampoco está ajena a los conflictos.
La gorra a veces entra, pero acá no manda es una de las razones por la que la escuela es considerada un ámbito democrático: está regulada por acuerdos que establecen maestros y alumnos. El respeto, a su vez, allí cobra un valor distinto en relación al que exige el vínculo jerárquico con los celadores y a la noción de respeto que considera el código, las normas tácitas que organizan la vida social en el penal.
Los círculos de protección en la cárcel están atravesados por las mismas dinámicas que en la calle. Así como los vínculos pueden ser familiares (de consanguinidad) o afectivos (de amistad, de vecindad, de compañerismo) también están mercantilizados, es decir que es posible recibir resguardo en un pabellón, en una celda, a cambio de bagallos. Y la escuela, como uno de los pocos espacios comunes, de encuentro, en la cárcel es terreno fértil para que se generen nuevos lazos que amplían la red social.
Nuestro estudio, a su vez, se sitúa en el proceso de aplicación de la ley 26.695, “Estímulo educativo en contexto de encierro”, sancionada en 2011, que beneficia con una reducción de tiempo de cumplimiento efectivo de condena a quienes participan de espacios de educación y capacitación laboral y por ello también nos detendremos en qué lugar tiene esta norma una vez que se atraviesa la experiencia escolar en la que se generan nuevos vínculos, saberes y futuros posibles.
Asimismo reflexionaremos sobre las implicancias de investigar en la cárcel y, sobre todo, de hacerlo desde la perspectiva etnográfica, lo que supone formar parte de la vida cotidiana mientras se produce. Con esto, desentramaremos nuestra historia allí, en el territorio de la Unidad Penal de varones de Paraná, ya que somos portadoras de un recorrido de varios años que comenzaron con un proyecto de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación.
De esta manera es que en este trabajo pretendemos mostrar los modos en que la escuela de cárcel es una escuela que nunca deja de estar en contexto, que sus estudiantes nunca dejan de estar presos pero que ser estudiantes significa una articulación con otras dimensiones y potencialidades de sí mismos y en relación con lo colectivo. En esta posibilidad de proyección de construcción de expectativas es que encuentran el valor de la democracia, la justicia, entre otros».
Seguir leyendo: El primer número de la revista Chamuyo Palomita ya está circulando en las Unidades Penales de Entre Ríos | Área de Comunicación Comunitaria