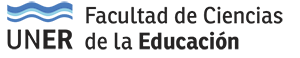El pasado 19 de septiembre de 2021 se conmemoró el centenario del nacimiento de Paulo Freire, uno de los pedagogos y filósofos más revolucionarios del siglo XX. En este marco, la Mag. Marisa Mazza, desde el Observatorio de Políticas Educativas, entrevistó al Doctor en Educación Carlos Marín, quién ha dedicado parte de su carrera a estudiar al reconocido pensador brasileño.
Al iniciar la entrevista, Marín se presenta como “hijo de la educación pública.” Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, actualmente es profesor asociado ordinario en la materia Problemática de la Cultura y la Educación de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. En este espacio participa desde hace casi veinticinco años, habiendo recibido su formación de docentes a las que califica como “muy generosas”: la Dra. Sandra Carli y la Dra. Lidia Rodríguez. “Ellas fueron capaces de generar una cadena a la que yo me he filiado y a la cual, en la actualidad, tratamos de seguir sumando eslabones,” cuenta Marín.
Recibió su Doctorado en Educación de la misma facultad, en donde también ha realizado una trayectoria en la investigación y la producción de artículos científicos. Su vocación docente lo ha llevado a desempeñarse en el Nivel Medio, en institutos de enseñanza terciaria y en otras universidades: hoy en día es profesor en diferentes unidades académicas de estos niveles.
Una de las áreas de especialización de Marín es, como adelantábamos, el trabajo de Paulo Freire, sobre el cual basó su tesis doctoral titulada: “La cultura en Paulo Freire. Variaciones sobre esta noción en su obra.”
En la primera parte de esta entrevista, indagamos sobre la vinculación de Marín con la pedagogía freireana. Asimismo, sobre los alcances en la actualidad de la propuesta de este intelectual para pensar en la formación de los ciudadanos y en qué es lo más importante de su pensamiento para transmitir a los estudiantes. En una segunda parte, consideramos el contexto excepcional de pandemia para ponderar las enseñanzas de Freire: ¿en qué espacios recobran sentido o se resignifican?
─¿Cómo inició su vínculo con Freire?
A Freire y a su pensamiento en particular lo descubro primero a partir del trabajo con Sandra Carli en la cátedra en la que actualmente soy docente, y posteriormente profundizo su conocimiento con la Dra. Lidia Rodríguez.
Lo primero que me llamó la atención es lo que terminé desarrollando en mi propia tesis doctoral, y que partió, como tantas cosas, de una pregunta simple. Vale decir que, en las lecturas que hicimos con estas docentes, me deslumbró la vinculación que Freire hacía entre educación y comunicación. Es algo que a mí siempre me ha inquietado, y en particular en el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Educación que tiene las carreras de Ciencias de la Educación y Comunicación Social. En algún momento parecía que ambas propuestas formativas iban por carriles paralelos, el contacto era escaso. Entonces yo me propuse de alguna manera, con mi propia trayectoria, ver si se podían tender puentes. Eso es lo que he estado tratando de hacer. Cuando conversamos con los estudiantes uno puede percibir que se va logrando, de a poco, desde un pequeño espacio. Esto se da aún reconociendo que todos los procesos en educación son a muy largo plazo, pero se va avanzando.
Para redondear mi respuesta en relación a mi contacto con Freire, fue justamente a partir de una pregunta iniciática que me planteaba. Nosotros leímos un primer libro, todavía me acuerdo, “Extensión o Comunicación. La Concientización en el Medio Rural”, del año ’68, que se editó en Argentina por primera vez en el ‘73. A partir de ahí fue un mundo que se abrió. A medida que lo leía, me iba entusiasmando cada vez más, pero la pregunta persistía. Siempre me interesó estudiar fenómenos culturales, la cultura en general. Yo me pregunté: ¿por qué Freire habla de ‘círculos de cultura’ y no de ‘círculos de educación’, de ‘círculos de enseñanza’, de ‘círculos de aprendizaje’? Esta fue la cuestión que motivó la tesis doctoral. Trabajé para llegar a la raíz, tuve que escarbar para comprender el por qué. Esto es lo que me condujo a realizar toda esta trayectoria, es el comienzo de este recorrido personal. Yo lo ubico entre los años 1991 y 1992, hace ya casi treinta años.
─Usted dice que esta pregunta es simple, pero me parece que tiene muchas aristas para responderla, ¿no? Mucha complejidad.
Claro. A Freire una vez le hacen la pregunta: “¿Y su método es simple?” “Sí”, respondió, “pero tiene la aparente simplicidad de lo complejo”. Digamos, es eso. Es algo que se vislumbra en el vínculo con los niños, por ejemplo; ellos hacen esas preguntas aparentemente simples pero, a la vez, muy complejas.
─¿Cuáles son los alcances en la actualidad de la propuesta freireana para pensar en la formación de los ciudadanos?
Primero ubiquémonos en Entre Ríos, en Argentina y en América Latina. Contextualicemos acá, que es donde estamos parados. Su actualidad y la vigencia de sus planteos resultan notables, desde distintos puntos de vista y niveles de análisis.
Pedagógicamente, después de la pandemia, de lo que hemos vivido, está clarísimo que hay una recuperación de algo que planteó Freire, que marcó cierta ruptura en cuanto a paradigmas o enfoques pedagógicos, que es esta ‘pedagogía del encuentro’. Vivimos este último año y medio anhelando poder encontrarnos presencialmente, algo que es esencial a la pedagogía freireana. Poder encontrarnos a conversar, poder escucharnos, más allá de estas mediaciones tecnológicas que son potentísimas y que, también a la luz de la pedagogía de Freire, hablando de actualidad, nos plantean ciertas reflexiones.
Esta idea del encuentro me parece central y lleva a la noción de diálogo en términos de la propuesta pedagógica de Freire. En relación a esto hay dos elementos que hablan primero de la vigencia y de la actualidad de su pensamiento en términos pedagógicos. Después está, por supuesto, la dimensión política, que uno no puede desconocer porque es núcleo en su propuesta.
En términos políticos, hoy es necesario, por ejemplo, al pensar en inclusión, ir al encuentro del pueblo, como lo llamaría él, o de las personas, como digo yo, para volver a convocarlas a ser parte, a ser protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Pensando en la enseñanza en el nivel medio, considero que en Argentina tenemos un problema complicado -más aún después de la pandemia- y entiendo que la propuesta de Freire tiene elementos muy potentes para poder entusiasmar a los adolescentes y jóvenes. Hay propuestas muy potentes que nos dan una pauta de su actualidad y su vigencia no sólo en términos pedagógicos, sino también políticos.
─Esto me recuerda a Adriana Puiggrós en un encuentro hace unos días en la Universidad de Tucumán, en la que ella decía, con su modo tan particular: “Ojito cuando nos reencontremos con los chicos, no vaya a ser que creamos que no aprendieron nada durante este tiempo que estuvieron fuera de la escuela durante la pandemia”. Unir el pensamiento de Freire con la educación secundaria en este tiempo es un correlato de lo que usted termina de decir.
Está en esa línea. Si uno entiende la lógica de la ‘metodología freireana’, está vinculada a lo que yo planteé recién, o sea, convocar a sujetos, invitar, convidar a ser parte, partícipe. La gente debe ser protagonista; y si se es protagonista, uno va al encuentro de ese otro desde una situación de paridad, de modo que no puede desconocer lo que ese otro está sintetizando y elaborando de lo que le va pasando. Y ahí coincido plenamente con Adriana Puiggrós, sin duda una maestra para todos nosotros. Está claro que además ella ha estudiado muchísimo y conoce mucho más que yo del tema, así que nos marca un poco el camino.
Pero en este punto me interesa marcar esta cuestión de la metodología porque pasó en algún momento que se trastocó metodología en método. Es decir, la propuesta de Freire -que tiene aristas filosóficas, pedagógicas, políticas, antropológicas, sociológicas- se redujo a la aplicación del ‘método Paulo Freire’. Entiendo que podemos hablar de una metodología, que implica una lógica; pero método es una palabra que, aun a riesgo de equivocarme, entiendo que él hubiera detestado, porque esta idea de aplicar un método implica pensar en toda una serie de pasos que ‘funcionan’ con el mismo resultado acá, allá y en todas partes. Y si Freire, justamente, algo dijo es: “Cuidado, cuando nos encontremos con el otro siempre nos va a plantear una actitud primero de lo vital, de lo existencial, que nos va a desarmar las cosas porque va a ser y estar en una situación única y singular en cada lugar”. No es lo mismo estar en Feliciano que en Gualeguay, en Islas del Ibicuy, o donde sea. Uno tiene que ir al encuentro del otro, por supuesto, considerando que es un protagonista. Creo que en ese sentido hay una advertencia ahí velada, también, o no tan explícita, pero que queda en esto de Adriana: ojo, no desconozcamos los aprendizajes de aquellos con los que nos vamos a encontrar durante todo este tiempo. En definitiva: no los subestimemos.
─¿Cuáles son los ejes sobre los que se sostiene la transmisión del pensamiento de Freire?
No quiero hablar en términos generales porque -esto lo aprendimos con Adriana, sobre todo cuando se hizo ese monumental trabajo de investigación sobre “La Historia de la Educación Argentina”, en el cual Sandra Carli era investigadora y tuvimos el privilegio de conocer un poco la ‘cocina’ de ese proceso con el equipo de APPEAL- cuando se trabaja la categoría de ‘alternativa’, habla de una multiplicidad de experiencias. Entonces, uno no puede ser soberbio o pretender tener la verdad. Pero sí puedo hablar desde mi experiencia, desde nuestro espacio, desde el que planteamos y proponemos a los estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educación y en algunos otros lugarcitos que tienen que ver con la transmisión de ejes, de coordenadas que nos permitan vincularlas de alguna manera con esa propuesta freireana y llevarlas después al territorio.
Hay un concepto que es clave en la propuesta freireana, que es la noción de praxis. Pensamiento, vida, reflexión y acción tramados en una unidad. De manera que nosotros, en lo que hacemos, debemos hacerle conocer a las personas quién fue Paulo Freire. No sólo en términos de las categorías con las que trabajó, sino también hablar de su propia vida, de su biografía y su experiencia vital. Muchas personas hablan en nombre de, o creen conocer a, y en realidad cada vez que se conoce más a alguien, uno va tomando una posición más humilde, porque se da cuenta que cada vez le falta más por conocer.
─Si hablamos de los alcances, también tenemos que recordar que hay quienes usan a Freire de manera oportunista, ¿no?
Exacto. Hay algo que Freire advirtió en algún momento: la cuestión de la sloganización; y sí, se lo convierte en un slogan. No sería lo que él quisiera, y lo digo en presente porque al estar vigente lo considero vivo, es alguien que nos acompaña, de alguna manera, como otros autores.
Pero bueno, en relación a la transmisión de algunas cuestiones, nosotros trabajamos en un cruce que va entre educación, comunicación y cultura. Entonces aparecen ahí, imbricadas en este campo, en esta conjunción entre las tres, vinculadas fundamentalmente al diálogo. Se trabaja en la transmisión de la noción de diálogo.
Y acá aparece la primera naturalización, ya que se suele escuchar “ah, el diálogo, sí, sí”, y por lo general todos creen saber de qué se trata, pero cuando empezamos a preguntarnos resulta que aparecen las complejidades de la propuesta, en donde hay algunas condiciones, hay todo un enfoque antropológico, hay una concepción epistemológica que contextúa, que pone en relación a esa categoría conceptual con otras, en un sistema de pensamiento. Y ahí a los estudiantes, o a otros interlocutores con los que podemos conversar, se les abre otro panorama.
De ahí pasamos a la idea de construcción del conocimiento. ¿Cómo se construye el conocimiento? La idea de los sujetos y de la intercambiabilidad del rol de los sujetos en un vínculo pedagógico. Todo eso, para ir a hacia lo que sería ese enfoque político, que le quita el halo de neutralidad al término educación.
Voy ahora a otro concepto que trabajamos sobre la transmisión, que es la noción del ‘percibido destacado’ y del ‘inédito viable’. Desde esta aproximación, diríamos que también este concepto del inédito viable teje vínculos con la educación porque hablamos de la palabra, del protagonismo, de lo que expresa la palabra como condición de posibilidad para la subjetividad y la singularidad de cada ser. Desde allí avanzamos hacia la vinculación con el territorio y con lo más concreto, lo político. Cuando nos planteamos la transmisión del pensamiento y la propuesta de Freire, nos enfocamos en su potencia, en plantear herramientas de tipo conceptual que nos permitan intervenir en la realidad con una propuesta, que no cambia el mundo, pero sí “cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.
Para la gente con la cual trabajamos, sean de la Licenciatura en Comunicación Social, de la Tecnicatura en Gestión Cultural, del Profesorado en Comunicación Social, se empieza a abrir un abanico de posibilidades. Adquiere sentido, entonces, lo que puede significar educar, por ejemplo, en un centro de salud pensando en un programa sanitario en un barrio, o vamos a lo que puede ser solucionar los problemas de agua potable en una comisión vecinal. Para un comunicador, por ejemplo, se trata de asumir que no sólo lo que haga va ser la comunicación o el ‘comunicado’, diría Freire, sino que también se involucre y permita a la gente reflexionar sobre eso que le pasa, y así de alguna manera constituirse en protagonista del proceso que vive, a partir de una demanda concreta, que tendría que ver con ese percibido destacado y el inédito viable que conlleva. En hospitales, en bibliotecas, en vecinales, en otros ámbitos, ahí se abren muchas puertas, tanto para los estudiantes del profesorado, de gestión y para los comunicadores.
Esto ocurre porque saltamos de un reduccionismo que tendría que ver con esto de la cultura hegemónica, en la que más o menos hemos sido formateados, a esa otra propuesta alternativa o contrahegemónica, que nos pone en otro lugar y nos hace mirar las cosas desde otra perspectiva.
─¿Conoce otros espacios de nuestra facultad en donde se enseña Freire?
Sí. Hay una materia de la carrera del Profesorado en Ciencias de la Educación que se llama “Tradiciones y Prácticas de la Educación Popular” a cargo de la Prof. Marcela Manuale y, por supuesto, en el “Taller de Producción de Materiales Educativos” que tiene a cargo Gabriela Bergomás.
Aunque debo decir, y me hago cargo, la presencia freireana no tiene el peso que tal vez podría tener en función de su trayectoria y de los aportes que hizo. Esto es lo que percibo. A Freire, sí, se lo conoce, obviamente, pero en términos de desarrollo y de trabajo ocupa un espacio marginal. Es más, por mi experiencia en el doctorado, te diría que se lo considera como un pensador que ya quedó atrás en el tiempo. Se asume que es un referente importante pero, lo voy a decir así, brutalmente, no ‘paga’ en términos académicos. En el doctorado, el único que trabajó y realizó una tesis sobre él fui yo; el resto estaba con otros enfoques, más vinculados a autores europeos, por ejemplo, por supuesto también argentinos y latinoamericanos, pero eran otras perspectivas.
En la facultad, en los dos espacios que nombré anteriormente se aborda, pero no tengo noticias de muchos otros más. Se empiezan a abrir algunas posibilidades de diálogo interesante con algunos docentes de los primeros cursos ahora que trabajan desde “Filosofía de la Educación” con una perspectiva netamente enraizada en América Latina.
─¿Le parece que el pensamiento freireano atraviesa la formación de los estudiantes de nuestra facultad?
Sí, yo creo que a los estudiantes los atraviesa. La cuestión es que en el trayecto formativo por la facultad, Freire se transforma en todo caso en un nombre más o en uno de los autores que ven. Lo interesante sería poder encender en ellos o en ellas la curiosidad y el deseo por conocer un poco más, y llevar adelante el trabajo, la propuesta que está planteando el pensador.
─Para ampliar ¿qué es lo más importante del pensamiento de Freire para enseñar y pensar con nuestros estudiantes?
Lo primero, que les quede claro a los estudiantes que el proceso de enseñanza y aprendizaje implica un compromiso con el otro, con todo lo que eso significa. Voy a tomar algunas frases muy remanidas pero que son significativas: “nadie se educa a sí mismo”, todos nos educamos entre nosotros. “Nadie se educa solo”, y eso implica este compromiso del que hablo, implica la pasión, implica la humildad, porque necesariamente en ese compromiso con el otro está el ir al encuentro de él desde un lugar de conocer, de escucharlo. Cuando les remarco a las chicas, a los muchachos, me encanta decirles: “Antes que hablar, escuchen, escuchen mucho”. Tienen que conocer al otro y su mundo, tratar de ubicarse en los zapatos del otro. Implica todo un ejercicio, que tiene que ver incluso con esto del paradigma de la complejidad, de esa idea del descentramiento. Después podemos ir a otros autores y conceptos, como puede ser la idea de la deconstrucción. Eso me parece importante, porque ambos vamos a aprender esa construcción común que llamamos mundo y a la que nos convoca Freire.
En segundo lugar, me parece que la idea que tiene que ver con la curiosidad y que se expresa en esa famosa ‘pedagogía de la pregunta’; o sea, el compromiso y la curiosidad son cosas importantes para transmitir a los estudiantes. Y lo último, la idea de la lectura en términos de que nadie es analfabeto y que todos producimos cultura. De alguna manera todos leemos lo que nos pasa, con mayor o menor agudeza, pero todos interpretamos nuestro contexto. Esa noción de lectura me parece algo clave, como una llave para intervenir en muchos procesos.
Cierro con esto: cuando trabajamos en los cursos, la idea nuestra es que aquí nosotros no venimos a dar recetas”, sí a pensar juntos y a brindar una serie de herramientas que, de acuerdo a la situación en que estemos, podemos ‘sacar de la cajita’ y emplear para poder ir armando o trabajando con los otros. Nos parece mucho más fértil, mucho más fecundo que dar una serie de pasos y decir que esto va a funcionar en todas partes.
─En este tiempo de pandemia y de post-aislamiento, las enseñanzas de Freire, ¿en qué espacios recobran sentido o se resignifican?
Pensando en esta pregunta, quisiera agregar algo que me parece interesante. ¿Cuáles son los desafíos para esta propuesta pedagógica y filosófica freireana, después de lo que nos pasó? Es evidente que ya no somos los mismos, las cosas no van a volver a ser tal cual eran y ahí me parece que se abren una serie de cuestiones importantes. Esto Freire, si bien lo entrevió, no alcanzó a desarrollarlo plenamente porque no estaba instalado en el contexto de aquel entonces.
Cuando compartimos los cursos con los estudiantes de intercambio que han venido de Brasil, ellos se asombran de que acá todavía se estudie Freire, ya que en las facultades del sur de Brasil es como una figura raleada, directamente está como excluida. Y sabemos que en Brasil el presupuesto educativo está congelado hasta 2030; se congeló hace cinco años con el ascenso de Michel Temer al gobierno. Por lo tanto, por ejemplo, no se construyen edificios nuevos y la apuesta que impulsan desde la administración es, justamente, a educar a través de estas mediaciones tecnológicas.
Ahí hay mucho para pensar en términos de la pedagogía freireana y de por qué Freire en Brasil es una figura que siempre está siendo sacada afuera: porque cuestiona, porque interpela.
─Molesta.
Es molesta, sin ninguna duda.
Además, retomando lo anterior, pensemos en esta dimensión de la mediación tecnológica en la cual, si bien podemos coincidir en sus inmensas posibilidades, reduce por ejemplo la potencialidad de lo político al tramitar el encuentro entre sujetos a través del espacio de lo virtual. Sabemos, más aún en América Latina, que las cosas pasan en la calle, en el encuentro con el otro, en la presencia. Lo virtual diluye un montón de cuestiones. Así que ahí creo que hay una faceta que nos permitiría pensar esta propuesta freireana frente a los desafíos que nos planteó la virtualidad, la no presencialidad y cómo recuperar en los espacios virtuales la potencialidad del vínculo que plantea Freire en los círculos de cultura, en que los cuerpos comparten un mismo espacio y tiempo.
Lo otro refiere a los gobiernos. En este aspecto, hay cuestiones que me parecen centrales -esto no lo quiero dejar de decir- ante la emergencia de regímenes autoritarios, con mensajes antidemocráticos, racistas, homófobos, machistas, negacionistas, cuestiones que el mismo Freire denunció. Digo, ante la emergencia de todo eso, la verdad es que me parece muy importante volver a Paulo Freire en el centenario de su nacimiento porque ahí hay elementos muy potentes, pensados desde y en América Latina, para desarmar o para plantear una alternativa, una contrahegemonía a todos estos mensajes.
Yo creo que, si uno piensa en términos de desafíos, ahí hay todo un programa para trabajar por delante y esto habla de la vigencia de su pensamiento.