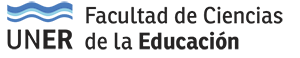En marzo de 2018 hicimos una nota especial por el 8M que historizaba el derrotero de la lucha feminista en Paraná a partir del regreso de la democracia. Nadie se imaginaba que, ese mismo año, la marea verde llegaría al Congreso | A tres años de aquel momento, con una ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en diciembre de 2020, hablamos con Cristina Schwab y Gimena Bacci, dos graduadas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, activistas feministas locales, sobre el saldo que dejó la ley y las demandas que siguen
«Para mí lo que es más notable de estos últimos años es la configuración de colectivos de mujeres y disidencias, e inclusive, la discusión de si las disidencias podemos entrar todas en una palabra», dice Cristina para empezar. Entre otras cosas, es Licenciada en Comunicación Social por la FCEDU e integrante del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Comunicación Educación y Género (INESI). Es «la Cris» para todo el mundo. «Y eso –sigue– la visibilización de lo no binario, de lo queer, la discusión por el lenguaje inclusivo, a quiénes incluye y a quiénes excluye. Ha sido una emergencia de identidades que estaban ahí, no es que no estaban. Estaban desde el 2015, en el Ni Una Menos, en adelante y desde antes, claramente. Pero me parece que hay como un acuerpamiento distinto de esas identidades y del reconocimiento del derecho existir. Que va de la mano del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos».
Gimena Bacci es trabajadora social e integrante de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Es más conocida como la Peque. Ya militaba desde hacía varios años en la Campaña, cuando el tema causaba todavía mucha más resistencia. Si bien cada año el proyecto de ley volvía a presentarse, quedaba cajoneado y nunca llegaba a discutirse. En marzo de 2018, «no sabíamos que esa posibilidad era inmediata», confiesa.
«Aparece la inmensa cantidad de plazas verdes y de pibas y pibis que se agrupan en diferentes territorios, en pueblos, en ciudades pequeñas. En Entre Ríos eso se vivió mucho: hubo una cantidad de jóvenes que se agruparon para hacer los pañuelazos federales, para sostener el debate en las calles y eso fortaleció un montón el movimiento. Después de esa jornada de lucha del 8 de agosto, nos quedó como saldo este agrupamiento. La Campaña dio un salto cuantitativo en ese sentido y se transformó federalmente», asegura Gimena. De ahí en adelante la apuesta sería sostener el tema y el debate en la agenda pública.
Cristina remarca los pañuelazos «como estrategia de intervención pública», es decir, «sostener físicamente un reclamo, visibilizarlo, materializarlo en el pañuelo como símbolo». Eso produjo una identificación en generaciones jóvenes, «niñas, niñes, adolescentes que venían a pedirnos pañuelos cuando armábamos el puestito y en 10 minutos se iban 300 o 400 pañuelos. Eso, lo confieso, nunca me lo hubiera imaginado».
Hay otro proceso importantísimo que Cristina ubica por estos años: «desde el Ya no nos callamos más –con las denuncias al cantante de El Otro Yo, Cristian Aldana–, hubo un deslizamiento de la idea de víctima a la idea de superviviente o de denunciante». El agrupamiento empezó a darse según los espacios de afinidad para, precisamente, acuerpar las denuncias. Poco tiempo después sería el #MiráCómoNosPonemos: la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthes, que acompañó Actrices Argentinas colectivamente y destapó la olla de silenciamiento históricamente sellada en espacios de trabajo, familias, instituciones y un largo etcétera.
«Es muy potente eso: pensarnos no sólo como víctimas o sujetas de violencias sino sujetas de reclamo y de reparación. Sobre todo de reparación entre nosotres y nosotras mismas. Todavía nos estamos preguntando cómo se hace». Cristina suele acentuar la preponderancia de la pregunta, pero también hay algunas certezas: «La verdad es que nunca habíamos llegado hasta este punto. Ahora ya sabemos: sabemos que aunque hagamos la denuncia, nos matan igual; sabemos que no tenemos adónde ir porque no tenemos acceso a la vivienda, porque dependemos económicamente; no hay nada que no sepamos, ni que los Estados o los gobiernos no sepan, sino que ahora sabemos que la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Eso se volvió discurso e intervención artística, pero sobre todo nos devolvió a nosotras mismas la seguridad de que la culpa no es nuestra».
La intervención performática que surgió en Chile, con el colectivo Las Tesis en 2019, en el mismo momento en que el levantamiento popular inundaba las calles, se regó en todo el mundo y en decenas de idiomas. «Ese movimiento individual y colectivo al mismo tiempo, me parece lo más interesante. Estamos ocupando el espacio público juntas, pero cada una está encarando y produciendo reparación«, señala Cristina. La reparación en su historia.
El Estado no me cuida
Para el 8M de 2020 hubo vigilia en Paraná. Fátima Acevedo era una mujer paranaense que denunció seis veces a su ex pareja, Jorge Martínez, padre de su hijo. Estaba alojada en la Casa de las Mujeres Inés Londra de Paraná. «Ya estoy podrida de denunciarlo en la Policía y que nadie haga nada, ni la Policía ni el juzgado ni nadie. Cuando termine muerta por culpa de él puede ser que la Policía y el juzgado hagan algo», le dijo Fátima a una de sus amigas a través de un audio de WhatsApp. El 1° de marzo salió de la institución y no volvió. El 8 de marzo el cuerpo de Fátima fue encontrado en un operativo, adentro de un pozo de 18 metros de profundidad.
 «El femicidio de Fátima en particular pone de manifiesto las falencias del sistema de protección de las víctimas de violencia de género. Lo que nos pasó en esa vigilia del 7 de marzo, que estuvimos en Tribunales, fue que también necesitábamos estar ahí porque los niveles de hartazgo, de bronca, tristeza, angustia, cuando nos matan una piba por día, son terribles y son imparables», reconoce Gimena. «El otro femicidio que sucede ahí nomás fue el de Julieta –ya en pandemia–, cuyo femicida continuó con prisión domiciliaria, por privilegios, por ser hijo de una ex Jueza. Como ellas, que las nombro porque tomaron estado público, hay cientos y cientos de personas que denuncian situaciones de violencia de género y siguen esperando respuestas de la justicia. Siguen esperando los mecanismos de protección«.
«El femicidio de Fátima en particular pone de manifiesto las falencias del sistema de protección de las víctimas de violencia de género. Lo que nos pasó en esa vigilia del 7 de marzo, que estuvimos en Tribunales, fue que también necesitábamos estar ahí porque los niveles de hartazgo, de bronca, tristeza, angustia, cuando nos matan una piba por día, son terribles y son imparables», reconoce Gimena. «El otro femicidio que sucede ahí nomás fue el de Julieta –ya en pandemia–, cuyo femicida continuó con prisión domiciliaria, por privilegios, por ser hijo de una ex Jueza. Como ellas, que las nombro porque tomaron estado público, hay cientos y cientos de personas que denuncian situaciones de violencia de género y siguen esperando respuestas de la justicia. Siguen esperando los mecanismos de protección«.
Otro caso un poco menos reciente, y con menos prensa, fue el travesticidio de la Loba: «Hubo mucho tiempo en el pedido de justicia. Y los travesticidios no tienen la misma prensa que los femicidios, por eso también me parece importante recuperarlo. Sabemos que las compañeras trans y travestis tienen de por sí una esperanza de vida menor que las mujeres cis y que tienen de por sí más dificultades de ingreso al mercado laboral. A veces eso se invisibiliza, incluso dentro del propio movimiento», destaca.
Lo que deja el COVID
«Por otro lado, lo micro es más vital que nunca. Tenemos que poder construir trincheras que nos permitan sostenernos en un mundo tan bruto y complejo. Poscovid nos quedó la desconfianza entre nosotres, de vida o muerte literal, y la certeza de que los lugares que no se pueden habitar, donde no hay acceso al sol, a los alimentos, a la autogestión, no son lugares para vivir», refuerza Cristina.
 En ese sentido, trae a colación a la filósofa española Brigitte Vasallo, «que habla de desmontar el sistema monógamo, pero no como exclusividad de parejas sexuales sino como exclusividad de los afectos. En este contexto de pandemia, de precarización, en el que sabemos que las vidas que se ven más vulneradas ya eran vulneradas, es más revolucionario ir a preguntarle a la vecina de enfrente si necesita un plato de sopa, que acostarse con tres o cuatro personas más. Vasallo pone el dedo en la llaga del nudo en el que estamos, donde el capitalismo está a punto de comerse otra vez nuestras propuestas de libertad. El capitalismo no nos deja imaginarnos que haya otra cosa. Cuando empezamos a imaginarnos otra cosa, la toma, la despoja de contenido crítico y te la devuelve como mercancía. Lo que dice Brigitte es que no vamos a desmontar la monogamia hasta que no entendamos qué es y dónde anuda con el capitalismo. Si querés sacar un crédito hipotecario no podés sacarlo con una amiga, aunque haga veinte años que se conocen y claramente esté la una en el proyecto de la otra. En cambio con una pareja que conocés hace seis meses, sí lo podés hacer».
En ese sentido, trae a colación a la filósofa española Brigitte Vasallo, «que habla de desmontar el sistema monógamo, pero no como exclusividad de parejas sexuales sino como exclusividad de los afectos. En este contexto de pandemia, de precarización, en el que sabemos que las vidas que se ven más vulneradas ya eran vulneradas, es más revolucionario ir a preguntarle a la vecina de enfrente si necesita un plato de sopa, que acostarse con tres o cuatro personas más. Vasallo pone el dedo en la llaga del nudo en el que estamos, donde el capitalismo está a punto de comerse otra vez nuestras propuestas de libertad. El capitalismo no nos deja imaginarnos que haya otra cosa. Cuando empezamos a imaginarnos otra cosa, la toma, la despoja de contenido crítico y te la devuelve como mercancía. Lo que dice Brigitte es que no vamos a desmontar la monogamia hasta que no entendamos qué es y dónde anuda con el capitalismo. Si querés sacar un crédito hipotecario no podés sacarlo con una amiga, aunque haga veinte años que se conocen y claramente esté la una en el proyecto de la otra. En cambio con una pareja que conocés hace seis meses, sí lo podés hacer».
Al mismo tiempo, una vinculación afectiva implica «reconocernos vulnerables nosotres a nuestra vez». Entonces, «articular territorios, aunque chiquitos. Territorios de trinchera, de paz, donde podemos bajar un toque la guardia». También hacerle lugar al autocuidado que es «una retirada ofensiva»: «Mientras me retiro de la militancia activa en la calle, no la niego, me retiro porque no puedo y construyo, me instruyo, comparto saberes, aprendo a hacer compost, a plantar cosas, aprendo a registrar. Tenemos que ser más estratégicas con nuestro tiempo, porque se nos juega el propio cuerpo en eso».
El paso siguiente
«Lo que vino después del 2018 y la identificación de un enemigo claro, que era la derecha, nos permitía articularnos. Estábamos atacados por todos los frentes, la educación, la salud, no había manera de no ver, de no leer todo lo que estaba pasando. Ahora estamos en una situación más compleja», define Cristina.
Además de monitorear que efectivamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo se cumpla, hecho que señalan las dos entrevistadas, para Cristina Schawb el paso siguiente es éste: «Después de las denuncias, después de reconocernos víctimas, de darnos cuenta de que somos sobrevivientes, corrernos de ese lugar para que no nos defina para siempre, viene pensar qué otro mundo podemos construir. Pero muy detalladamente, como hace el capitalismo. ¿Cómo sería un mundo feminista? Feminista de verdad, no un feminismo liberal sino comunitario. Cómo sería, cómo se viviría, cómo olería, como cocinaríamos, cómo trabajaríamos. De hecho, cómo podemos hablar de futuro si no hablamos de ecofeminismo. El mundo se nos está cayendo a pedazos en nuestra propia cara«.
Entonces, «la pregunta más difícil de responder –para ella– es qué estamos dispuestas, dispuestos y dispuestes a ceder para que este sistema cambie. Porque cuando decimos que el patriarcado y el capitalismo se van a caer juntos, porque están unidos, cuando se caigan, ¿qué vamos a hacer? El esfuerzo es construir vidas vivibles, que no nos hagan querer suicidarnos, ni aceptar las violencias porque no tenemos otra opción. ¿Cómo construimos lugares que no sean intemperie?».
Estamos en un momento donde todo está teñido de feminismo «porque se rompió un pacto de silencio social. Las yankees le dicen Time’s Up, el tiempo se terminó. El tiempo del silencio, de la complicidad, se terminó». Entonces, el tiempo es ahora.
Nota: Rocío Ferández Doval
Imágenes: Ana Clara Nicola, Luciana Solda, Paula Kindsvater
Fecha: 8/3/21