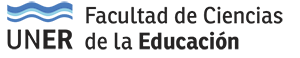Compartimos un repaso por algunos de los ejes trabajados en el Coloquio, apreciaciones, interrogantes y conclusiones de un encuentro que reunió a investigadores, docentes y estudiantes el pasado 9 y 10 de junio
Conversaciones sobre la Escuela Secundaria comenzó como proyecto de cátedra en 2013 y continuó como un Proyecto de Extensión en escuelas secundarias de Paraná. En 2015 tomó el carácter de Coloquio, reuniendo a profesores, directivos, asesores pedagógicos, estudiantes de formación docente, académicos e investigadores. Este año aparece la necesidad de reeditar el espacio retomando los problemas surgidos durante los últimos intercambios.
Vínculo pedagógico. Afectividad y conocimiento; Cuerpo/ corporeidad en la escuela secundaria; El mandato de la inclusión; Escuela Secundaria e Integración de TIC; Escuela Secundaria: Transformación curricular y sus intersticios; Ciudadanía, jóvenes y política en la escuela, fueron los ejes trabajados en la edición 2016.
Voces del coloquio
Sandra Juárez, Profesora de la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén), docente e investigadora | «Es una convocatoria muy importante, convocatoria que por otro lado esta facultad en particular viene haciendo con continuidad y que conocimos a través de Carina Rattero, de sus publicaciones y de su presencia en el Comahue (Universidad). Nos parece que en este momento es clave tener un espacio de discusión como el que se ha generado, de conversación, donde podemos sentarnos a pensar las políticas educativas destinadas a la escuela secundaria, desde lo que se diseña a nivel de los gobiernos y por otro lado también poder pensar esa escuela secundaria más cercana a nosotros, con lo que habitamos en relación al trabajo concreto en las escuelas, desde la investigación, desde la docencia y que nos permiten reconocer las dificultades por las que atraviesa este nivel del sistema educativo. También se trata de reconocer las posibilidades que tenemos de cambiar y de poderlo hacer desde un «pensar juntos», incluyendo personas que somos de otras provincias. Esta convocatoria nos alienta en esta tarea y en esta esperanza que tenemos de que realmente la escuela se convierta en un espacio que sea habitado con significatividad por los jóvenes y por los docentes y donde se concrete realmente el derecho a la educación».
Mariana Román, docente en escuela primaria y secundaria y Christian Fernando Gauna, del Programa «Cinezap» del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, desarrollan su carrera como maestrandos de FLACSO por la Maestría de Ciencias Sociales con Mención en Educación. Ambos trabajaron sobre la temática Evaluación como Tecnología de Gobierno, cuyo disparador fue la emergencia de una Secretaría por decreto, desconociendo el marco regulatorio que dispone la necesidad de un cuerpo colegiado para pensar la evaluación. Por otra parte, la concepción de evaluación que subyace es la que lo emula e iguala a la medición y a partir de eso nosotros pusimos en tensión el discurso con algunas categorías propias de la sociología y la filosofía. También trabajamos la cuestión del gobierno a distancia, la tecnología de gobierno, el saber legitimo, el conocimiento oficial, y nos detuvimos a pensar qué lugar ocupaba el diseño curricular en el conjunto de políticas curriculares propias del sistema educativo formal donde la evaluación atraviesa todo el sistema.
 Román y Gauna explicaron que «el diseño curricular tiene una relación de triple encajonamiento entre un ministerio nacional, un ministerio provincial y los municipios, pero hacia adentro uno siente que está en la escuela y toma decisiones. Entonces vemos el primer fenómeno que es el de descentralización de la gestión, donde en las escuelas y proyectos educativos, sienten que toman decisiones particulares, únicas, adecuadas a sus sistemas, pero después resulta que es medido con normas, con reglas y con exámenes como institución, como docente, como profesor y como alumno, con categorías que incluso ni siquiera se proponen desde el gobierno central, sino que son categorías a nivel internacional, o que vienen de una generación distinta, con una historicidad distinta, con un reconocimiento de otras cualidades y de otras formas cuantitativas. Para el Ministerio de Educación de la Nación evaluar es medir, y con unas categorías que no tienen que ver con tu particularidades ni tus localidades sino con instancias globales que tienen relacionadas a otras formas de categorizar y sobre todo de medir y cuantificar».
Román y Gauna explicaron que «el diseño curricular tiene una relación de triple encajonamiento entre un ministerio nacional, un ministerio provincial y los municipios, pero hacia adentro uno siente que está en la escuela y toma decisiones. Entonces vemos el primer fenómeno que es el de descentralización de la gestión, donde en las escuelas y proyectos educativos, sienten que toman decisiones particulares, únicas, adecuadas a sus sistemas, pero después resulta que es medido con normas, con reglas y con exámenes como institución, como docente, como profesor y como alumno, con categorías que incluso ni siquiera se proponen desde el gobierno central, sino que son categorías a nivel internacional, o que vienen de una generación distinta, con una historicidad distinta, con un reconocimiento de otras cualidades y de otras formas cuantitativas. Para el Ministerio de Educación de la Nación evaluar es medir, y con unas categorías que no tienen que ver con tu particularidades ni tus localidades sino con instancias globales que tienen relacionadas a otras formas de categorizar y sobre todo de medir y cuantificar».
Melina Ignazzi, Profesora de Inglés, Lic. en Educación y Especialista en Tecnología Educativa. Docente de la Escuela Normal Superior Nº 4 de Capital Federal | «Enseño a través de proyectos que integren tecnología y entornos digitales. Venir a participar (del coloquio) es visibilizar la experiencia exitosa de un proyecto que logró derribar barreras físicas, salir del aula y poder hacer que los chicos aprendieran con otros, que es una de las ventajas que nos dan las tecnologías hoy. El proyecto se llevó a cabo con Indonesia, y el intercambio a nivel cultural y de experiencia fue maravilloso, más allá de la motivación de usar la tecnología sino que ellos (los alumnos) se interesaron por conocer otra cultura y usar la lengua extranjera inglés no como un fin en sí mismo, sino como un medio para poder comunicarse y poder practicar la lengua de una forma genuina.» La base del proyecto fue trabajar temáticas ambientales y practicar la lengua a través de un entorno digital con el fin de desarrollar las llamadas habilidades blandas de la sociedad 3.0 y las competencias del siglo XXI. Ante un escenario muchas veces atravesado por las carencias en lo material, Ignazzi destacó: «en tecnología educativa decimos que no importa el recurso, la tecnología, sino la propuesta pedagógica que acompaña, que integra. En este proyecto se confió en los chicos y en que se podía hacer igual. Los chicos responden, eso es lo que quiero concluir, cuando sienten que están usando algo genuinamente y ven que hay resultados positivos, se motivan y lo hacen, más allá de la tecnología».
(…) en tecnología educativa decimos que no importa el recurso, la tecnología, sino la propuesta pedagógica que acompaña, que integra.
Kleonara Santos Oliveira, profesora de un curso de Ciencias de la Educación en la Universidade do Estado da Bahia, y Maiza Messias Gomes, profesora de Educación Física del Instituto Federal Baiano de Brasil | “Somar: Análisis de un software educativo para trabajar el uso de las matemáticas con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual” fue la experiencia que estas docentes brasileras compartieron en el coloquio. Según Santos Oliveira “algunas ciudades de Brasil han trabajado con software educativo para la inclusión en la escuela de personas con discapacidades». Tras rastrear la experiencia del software «Somar», la docente explicó: «nuestro trabajo fue hacer observaciones de los profesores y alumnos utilizando este software. Fue una experiencia exitosa, hemos escrito los resultados y es lo que presentamos en el coloquio. Para nosotras es muy importante el poder participar y dialogar con educadores de otros países, otras universidades, es una instancia muy enriquecedora, la educación en Brasil necesita avanzar mucho más de lo que está avanzando». Maiza Messias Gomes agregó: “la educación no está solamente en el espacio formal como históricamente era la escuela. Los niños y jóvenes tienen acceso la información en todo momento a través de las tecnologías. Este potencial que tiene el recurso tecnológico no es no aprovechado por las escuelas, para favorecer y desarrollar la educación”.
Carina Rattero en primera persona: palabras finales
«El Coloquio, como otro modo de “conversar», nos permitió distanciarnos de las condiciones inmediatas para “hacerlas pensables” Una pluralidad de voces y experiencias se dieron cita para compartir producciones, experiencias e inquietudes de profesores y estudiantes de diferentes escuelas y procedencias. Los coloquios simultáneos habilitaron espacios de participación y construcción colectiva en torno a los ejes propuestos, intentando reconstruir y problematizar aquello que acontece o preocupa en las escuelas.
Emergieron diferentes figuras y escenas escolares alrededor del vínculo pedagógico, la autoridad, el respeto, la norma, el contenido y la gestión como forma de gobierno (de sí y de los otros), la autonomía y la responsabilización. Algunas preguntas acompañaron las reflexiones finales: ¿Qué modos de interrogar lo social (y de hacernos cargo) sostenemos en las instituciones de educación secundaria? ¿Qué contratos (pedagógicos y políticos) estamos en condiciones de construir con los jóvenes? ¿Podemos pensar la formación desde el “gusto” y el “placer” y no como capacitación? ¿Será que la violencia es lo que se repite en esta escuela, o son las representaciones sobre esa escuela que han “estallado” ese mandato fundacional de la escuela moderna, como institución moderna por excelencia? ¿Cómo responsabilizarnos de la tarea de enseñar? El mandato de inclusión y las preguntas en torno a las posibilidades reales, ¿cómo ha sido, qué propuestas se llevan adelante a diez años de la ley de educación?
Reflexionamos sobre el conocimiento oficial, los diseños curriculares y el problema de la evaluación, la relación de los jóvenes con el conocimiento en la escuela secundaria. También repasamos aspectos de la Ley de Educación y las propuestas institucionales que han puesto en cuestión el formato escolar. Los espacios a disputar frente a políticas y discursos que reactualizan la evaluación en indicadores medibles, la igualdad como equidad y los procesos de enseñanza y aprendizaje desde el sentido de la calidad. Pensamos la potencia de la escuela como lugar de con-vivencia y apropiación de conocimientos y la necesidad de revisar representaciones construidas sobre el fracaso escolar y el sentido de la escuela secundaria; lo que queda fuera de esa escena inclusiva, las renuncias y los duelos por lo que ya no es.
Otro punto importante de conversación fue el lugar del cuerpo en la escuela, los prejuicios, los derechos y la potencia de cruzar espacios y saberes para que se cumpla la ley de educación sexual integral. También se abordó el el ejercicio de la ciudadanía y los estudiantes como sujetos de derechos en el eje jóvenes y política. Asimismo dimos lugar a las reflexiones sobre la necesidad de articular saberes disciplinares, pedagógicos y tecnológicos; las mutaciones en la cultura letrada y la cultura de la imagen; los desafíos de la escuela secundaria en la abundancia de información; las necesidades y carencias en la formación docente con relación con a estos desafíos y analizamos experiencias de inclusión digital encabezadas por estudiantes.»
Desde el comité organizador se envió un agradecimiento a la Facultad, sus órganos de gestión y al personal adminstrativo y de servicios. También a los profesores que participaron como equipo ampliado en la selección de trabajos y la coordinación de diferentes espacios (Silvina Basgall, Ignacio González Lowy, Alicia Naput, María Inés Monzón, Milagros Rafaghelli, Candela San Román, Fabiana Viñas); a los estudiantes colaboradores (Florencia Aruga, Juan Pablo Casaretto, Paola Casco, Agostina Franco, Yamila Mohamed, Camila Montesino Mársico). El agradecimiento se hizo extensivo al Grupo de Teatro Los Macanos (Juan Carlos Izaguirre y Fernando Aníbal Rabellino). En reconocimiento al aporte y la colaboración generosa de todos y cada uno de ellos sin quienes no sería posible sostener estos espacios de construcción y el debate colectivo sobre la educación secundaria.