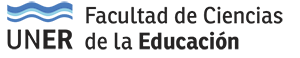Para Claudia Medvescig (1973-2017), graduada, docente y personal administrativo de nuestra casa de estudios, la memoria y los derechos humanos fueron pilares fundamentales de sus preocupaciones. Así lo manifestó desde la participación en proyectos de extensión, en la producción de materiales comunicacionales, en sus investigaciones y en el trabajo cotidiano.
Evocando la memoria colectiva, a 42 años del último golpe, compartimos reseñas sobre su labor y su perfil desde la mirada de sus compañeras del Área de Comunicación Comunitaria, Irene Roquel, Mara Muscia y Patrica Fasano, y su Directora de Tesis de Maestría, Angelina Uzín Olleros.
Claudia y las memorias
Por Irene Roquel, Mara Muscia y Patricia Fasano
 Claudia Medvescig (1973-2017) integraba el equipo de extensión de “Viejas Historias: Memoria Barrial y Tercera Edad”, como parte de su trabajo en el Área de Comunicación Comunitaria.
Claudia Medvescig (1973-2017) integraba el equipo de extensión de “Viejas Historias: Memoria Barrial y Tercera Edad”, como parte de su trabajo en el Área de Comunicación Comunitaria.
Claudia era una cultora y una apasionada del trabajo con la Memoria y con las memorias. Ella había hecho su tesis de grado de la Licenciatura en Comunicación Social sobre la construcción de la memoria de los ’70, cuyo texto final –“Los rumores del silencio”- mereció el premio del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que con tanto orgullo y alegría fue a recibir al Museo de la Memoria de la E.S.M.A.
Luego del trabajo en el proyecto “Viejas Historias…”, lo vivido allí la inspiró a trabajar en una tesis de Maestría en Trabajo Social (inconclusa) sobre la construcción de la Memoria sobre la Dictadura Militar en ese mismo barrio, el Belgrano de Paraná, donde había encontrado que el vecindario honraba la memoria de Ramón “Pichón” Sánchez –desaparecido por la Dictadura- bautizando con su nombre uno de los espacios del Club de Madres y Abuelas.
Así recordaba Claudia, con su especial sensibilidad para percibir ciertos detalles de la vida social, el día en que por primera vez, allá por el 2000, llegó al Barrio Belgrano:
En una tarde de calor a la siesta me atreví a cruzar “la pasarela”; la sede propia [del Club de Abuelas] no existía, estaba en proyecto aún. Era en la casa de una hija de quien fuera su iniciadora. Me invitaron a participar de unas actividades de transferencia en el marco de un proyecto de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, junto a otro compañero hacíamos un taller de radio para los gurises del barrio que asistían a los talleres de la organización. Nosotras [el ACC] aún no existíamos, nos estábamos abonando para nacer.
Me sorprendieron los olores, la mezcla de la cocina del comedor comunitario barrial con lo apretujados que estaban en la casa, pero dando, siempre dando. Sin importar qué tan amontonados estaban. La mezcla de la vida cotidiana de la familia cruzada con la organización barrial.
Hay dos cosas que aún no entiendo de esos inicios: la primera está relacionada con la violencia, con esa condición que a veces el hombre cree necesaria para poder comunicarse con el otro. Desde la niñez, que se grita, se escupe, repiten palabras sin saber qué significado tienen, mientras esperan la hora para entrar a comer. O los maridos que vienen y les gritan a las chicas mientras están en el taller de costura, como si no tuvieran derecho a realizar tareas que las enriquezcan.
La segunda también tiene que ver con la violencia, pero no la verbal, la del grito y la puteada, sino con la decretada, con la prohibitiva, la que está en un papel y dice acá se prohíbe. (Claudia Medvescig – Texto producido para el Seminario de Etnografía realizado en 2015 en el marco del PID “¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación comunitaria?…”)
[Leer artículo sobre memorias barriales]
Inquietudes y Recorridos
«Claudia sentía estos temas, estaba involucrada emocionalmente, desde su sentimiento profundo nacía su compromiso y su militancia; una sensibilidad atravesada por sus convicciones éticas y políticas. Para Claudia recuperar esas memorias, esos nombres, esas militancias era una cuestión crucial que dejaba huellas en nosotros.» Así describía el compromiso de Claudia con estas problemáticas, la Dra. Angelina Uzín Olleros, directora de su proyecto de tesis de maestría.
«La calle era más que un espacio público para ella, era un campo de batalla simbólica y cultural que nos interpelaba y nos exigía estar ahí, no distraernos, no renunciar a la lucha. Sus posiciones teóricas e ideológicas eran firmes, sin embargo, las transmitía con dulzura, a veces con tristeza, otras con indignación, sobretodo el último tiempo», continuó.
A raíz de la trayectoria y experticia de la Dra. Uzín Olleros en materia de derechos humanos, Claudia se acercó para solicitar el acompañamiento en la producción de su tesis. Pero la relación fue más allá de lo estrictamente académico: «El vínculo sin duda llegó a ser afectivo, trascendió el hecho de estar dentro de una estructura académica, nos unía el compromiso militante con los sucesos trágicos y dolorosos de nuestro pasado dictatorial; pero también nos unía la confianza en que esos años atroces no habían matado en la condición humana lo mejor que la caracteriza: la búsqueda de la verdad, de la justicia y el ejercicio de la memoria.»
El último texto del proyecto de investigación que escribió Claudia, un borrador y al mismo tiempo una escritura definitiva según su directora, se cuestionaba sobre la memoria ya desde su título: A cuarenta años del Golpe Militar ¿De qué hablamos cuando hablamos de “memoria”?
Según relata Angelina, «al comienzo Claudia planteaba la recuperación en la memoria colectiva de la historia de Pichón Sánchez, a quien consideraba el primer desaparecido de la dictadura militar en Entre Ríos. La investigación fue perfilándose hacia otros temas, el de la memoria en singular y las memorias en plural; el de la militancia característica de la década del ’70; la historia de los barrios de la ciudad y las marcas que dejaron en la generación que participó de las luchas de esa época.»
A modo de cierre y con el generoso gesto de poner a circular la última producción de Claudia, Angelina Uzín Olleros expresó: «Es mi deseo que podamos rescatar/publicar éste texto que fue el último que trabajamos pocos días antes de su muerte en un bar del centro de la ciudad. Nunca imaginé que ése día era el último de nuestros encuentros. Claudia está presente en nosotros, debemos honrar su memoria y recordarla en esa dulce entereza, en esa dulce indignación que tenía con las injusticias de nuestro pasado y nuestro presente.»
“Hoy no alcanza con tener políticas públicas que den cuenta de las aberraciones de las décadas anteriores. Al momento en que doy inicio a esta escritura, nuestro país ingresa en un año que será clave para recordar el horror, cuarenta años se cumplirán este 24 de marzo, de aquella fecha en que la más atroz de las violencias se puso en marcha desde el Estado. Y en nuestro país un grupo de gobernantes derechistas, que han ganado el poder, intentan hacernos creer, que es hora de un cambio. Tal vez ellos no se den cuenta que nosotros ya cambiamos hace una década atrás.” [Leer texto completo]
Imagen de portada: Ana Clara Nicola, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons