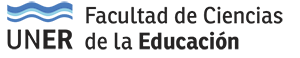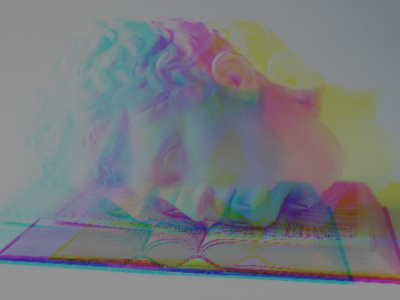La secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad, Silvina Baudino, y las investigadoras Lucía Marioni, Janet Cian y Emilia Schmuck, graduadas de la FCEDU, compartieron reflexiones y experiencias en torno a la conmemoración
Proclamado por la ONU en 2015, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra el 11 de febrero y pretende lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología. El lema de 2023 es Innovar. Demostrar. Elevar. Avanzar. Sostener (I.D.E.A.S.). En este sentido, la secretaria de Investigación y Posgrado de la FCEDU, Silvina Baudino, expresó: «Más allá de la potencia de cada una de las palabras en sí misma y en su relación entre sí para poder pensar prácticas de conocimiento democráticas y participativas, considero muy fuerte la abreviatura que producen esas palabras: ‘IDEAS’, porque estoy convencida de que solo en la construcción de ideas colectivas se pueden ir constituyendo modos múltiples de hacer y producir saberes científicos».
En relación al ámbito concreto de nuestra Facultad, «es de destacar que de 15 Proyectos de Investigación (PID) y Nóveles, 10 son dirigidos por mujeres, hay 41 integrantes mujeres y 28 varones», expresó. De este modo, Baudino remarcó que «cuando se habla del papel de la mujer en la ciencia, a través de la historia, se hace referencia a los aportes en distintos campos, como la medicina, la física y la tecnología, sin hacer demasiada alusión a las ciencias sociales y a las humanidades, donde también nos encontramos con destacadas mujeres científicas que han transformado visiones del mundo y posibilitado otras maneras de relación con el mundo. De aquí, el convencimiento de que la igualdad resulta una práctica de existencia en tanto punto de partida donde la escucha, la disposición atenta, lo heterogéneo, lo plural, se constituya ética y políticamente entre construcciones colectivas».
Mujeres científicas se están desempeñando, en este mismo momento, en investigaciones radicadas en la FCEDU y también en el Instituto de Estudios Sociales (INES) de doble dependencia CONICET-UNER, dirigido por la doctora Isabel Truffer. Tal es el caso de Lucía Marioni, Janet Cian y Emilia Schmuck, graduadas de nuestra casa de estudios, quienes se refirieron a la conmemoración.
Experiencias
La articulación entre políticas públicas culturales y políticas educativas
 Lucía Marioni es licenciada en Comunicación Social (FCEDU) y doctora en Ciencias Sociales (UNER). Su campo es el análisis socioantropológico de políticas públicas socioeducativas y su tema particular, las políticas socioeducativas para la inclusión juvenil desde la cultura: la Red Intersectorial Rimando entre Barrios (Paraná, Argentina).
Lucía Marioni es licenciada en Comunicación Social (FCEDU) y doctora en Ciencias Sociales (UNER). Su campo es el análisis socioantropológico de políticas públicas socioeducativas y su tema particular, las políticas socioeducativas para la inclusión juvenil desde la cultura: la Red Intersectorial Rimando entre Barrios (Paraná, Argentina).
Ingresó como becaria doctoral de CONICET en 2016 al CITER, Centro de Investigación y Transferencia de Entre Ríos sostenido por CONICET en la UNER, que funcionó como antecedente del INES. Se trata de una beca de cinco años durante la cual se transita una instancia de formación de posgrado y se lleva a cabo una investigación que permite acreditarla. «Mi carrera empezó así, formándome como investigadora en el Doctorado en Ciencias Sociales de la UNER, en el marco de esa beca y con el acompañamiento de una directora y una codirectora que son también investigadoras de nuestra universidad, Patricia Fasano y Mara Petitti. Yendo más atrás, podría decir que postulé a esa beca luego de haber transitado por el equipo de medios del Área de Comunicación Comunitaria de nuestra Facultad, donde aprendí a intervenir y reflexionar sobre la comunicación como facilitadora de transformaciones sociales, junto a un grupo de compañeres y la magíster Karina Arach. Desde ahí traigo tanto mis motivaciones como mis primeros aprendizajes», detalló Marioni.
En cuanto al tema de estudio, la investigadora comentó que, actualmente, indaga acerca del vínculo entre políticas públicas culturales y políticas educativas que buscan la inclusión social de jóvenes y «cómo elles las agencian, en el contexto de las transformaciones recientes del sistema educativo: especialmente aquellas que tienen que ver con el acceso formal de grandes sectores de población al nivel secundario y las condiciones estructurales de la pobreza que atraviesan gran parte de las trayectorias educativas».
En este sentido, refirió que su enfoque es, fundamentalmente, la investigación etnográfica: «Desde que me ocupo de políticas públicas, lo hago desde un análisis antropológico, que busca comprenderlas en sus contextos sociales e institucionales y en cómo toman forma efectivamente en los territorios en los que son implementadas, a partir de las prácticas y relaciones concretas. Es decir, no tanto el cómo se formalizan las normativas, cómo quedan plasmadas en los textos, sino cómo estas funcionan en la realidad social concreta. El año pasado estuve centrada en los programas del COPNAF y el CGE, desde los cuales fue impulsada la Red Intersectorial Rimando entre Barrios. Este año, estoy volviendo sobre los programas nacionales y locales que intervinieron en la conformación y sostenimiento de las radios escolares que hay en el territorio local y provincial», puntualizó.
La escolarización agrotécnica y la política agraria
 Por su parte, Janet Cian es profesora en Ciencias de la Educación (FCEDU) y doctora en Ciencias Sociales por la UNER. Su tema, dentro del campo de la Historia de la Educación Argentina, está enfocado en las políticas de enseñanza agrotécnica y transformación agraria en la provincia de Entre Ríos (1930-1943). Inició la carrera de investigadora formalmente en 2007, cuando cursaba el cuarto año del Profesorado en Ciencias de la Educación, a través de una beca de iniciación a la investigación (UNER). Primero, fue becaria en un proyecto de investigación «que estudiaba los manuales de urbanidad en la primera mitad del siglo XX, dirigido por la doctora Carolina Kaufman, de la cátedra Historia Social de la Educación. Esa instancia fue clave, ya que abrió mundos en los aspectos teóricos y metodológicos y, de algún modo, definió el recorrido que pretendía realizar en el campo de las ciencias de la educación», precisó.
Por su parte, Janet Cian es profesora en Ciencias de la Educación (FCEDU) y doctora en Ciencias Sociales por la UNER. Su tema, dentro del campo de la Historia de la Educación Argentina, está enfocado en las políticas de enseñanza agrotécnica y transformación agraria en la provincia de Entre Ríos (1930-1943). Inició la carrera de investigadora formalmente en 2007, cuando cursaba el cuarto año del Profesorado en Ciencias de la Educación, a través de una beca de iniciación a la investigación (UNER). Primero, fue becaria en un proyecto de investigación «que estudiaba los manuales de urbanidad en la primera mitad del siglo XX, dirigido por la doctora Carolina Kaufman, de la cátedra Historia Social de la Educación. Esa instancia fue clave, ya que abrió mundos en los aspectos teóricos y metodológicos y, de algún modo, definió el recorrido que pretendía realizar en el campo de las ciencias de la educación», precisó.
Finalizada esa instancia, realizó otra experiencia de investigación en el marco de las becas CIN de apoyo a las vocaciones científicas, particularmente, en un proyecto de investigación radicado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y dirigido por la doctora Isabel Truffer. «En esa oportunidad conté con la dirección de Truffer y la codirección de la magíster Susana Berger. Los aportes de ambas investigadoras, provenientes de las ciencias agropecuarias y la sociología de la educación, así como también el carácter interdisciplinario de este equipo, fueron fundamentales para la construcción de un objeto de estudio que aún sigo investigando: la escolarización agrotécnica y rural en perspectiva histórica. Asimismo, me permitió acercarme a la historia agraria, un área que me suscita un especial interés», sostuvo al respecto. También destacó la experiencia de trabajo junto al doctor José Mateo, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas: «Él trabaja historia económica y demografía histórica y ha sido clave también en mi formación», dijo.
En el año 2015 accedió a una beca doctoral de CONICET, dirigida por el doctor Adrián Ascolani y radicada en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE-CONICET-UNR). Bajo su dirección, además, obtuvo el título de Doctorado. «Su orientación y generosidad fue fundamental para la apropiación del oficio», destacó Cian. Posteriormente, accedió a una beca posdoctoral de CONICET en el mismo instituto para continuar con su línea de investigación. En 2021 se presentó a convocatoria e ingresó formalmente al INES el 1º de mayo de 2022. Paralelamente a la instancia de beca doctoral, también integró el equipo de investigación dirigido por la magíster Delfina Doval, profesora titular de la cátedra Historia de la Educación, en la que Janet Cian también se desempeñó como docente.
Actualmente, investiga sobre la escolarización agrotécnica y primaria rural, en el marco del Plan de Transformación Agraria que se desarrolló en la provincia de Entre Ríos a partir del año 1934, más precisamente «la política de distribución de tierras y organización de seis colonias agrícolas ubicadas en los departamentos Federación, Villaguay, La Paz, Paraná, San Salvador y Uruguay. Se trató de una política provincial que inspiró otros desarrollos subnacionales y la legislación nacional de colonización del año 1939, llevada adelante en un contexto de crisis económica y productiva. Sin desconocer los intentos de contención social que la subyacen, la posibilidad de acceder a archivos locales –conservados en los territorios rurales– a fuentes orales y a los aportes teóricos metodológicos, nos permite reconstruir los rasgos que asumió la política en el territorio, matizando las apreciaciones que se han construido sobre dicho Plan», explicó.
De este modo, «la capacitación de agricultores, la formación agrotécnica de jóvenes granjeros y la organización de escuelas rurales ‘adaptadas’ a las necesidades de las colonias agrícolas y el cooperativismo, fueron componentes clave de la política agraria y sobre los cuales me encuentro investigando», señaló, al tiempo que continúa con tareas de relevamiento de diferentes fuentes, rastreo de informantes clave, análisis de patrimonio, entre otros. «Me apasiona el trabajo de investigación en historia de educación; el buceo en archivos oficiales, escolares y particulares; la búsqueda de los vestigios del pasado a fuerza de pico y pala. El trabajo de campo en distintos espacios se convierte en uno de los momentos de mayor disfrute. El tratamiento, la clasificación y el análisis crítico del corpus documental –es decir, las preguntas que le hacemos a ese corpus– constituyen un movimiento de mucha recursividad donde se juegan aspectos profesionales y también miradas sobre el mundo del mismo investigador. En lo personal, investigar no es solo ampliar la producción de conocimiento sobre un tema/área, es la posibilidad que tengo de replantearme mi propia biografía, es un modo de estar en el mundo», expresó.
Políticas de educación secundaria rural desde una mirada etnográfica
 María Emilia Schmuck es licenciada en Comunicación Social por la FCEDU y doctora en Ciencias Sociales (UNER). Su tema de investigación son las Políticas de educación secundaria rural: la configuración del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER) en la provincia de Entre Ríos. Comenzó a formarse como investigadora social en 2015 al ingresar como becaria interna doctoral en el CITER. En 2020 inició su beca posdoctoral y en junio de 2022 empezó su carrera como investigadora científica del CONICET, pero reconoce que previo al inicio de su beca, era ajena a la carrera de investigación. “Había disfrutado mucho de mi proceso de tesis de grado, que era una reconstrucción del proceso de creación colectiva de un material gráfico utilizando aportes del enfoque teórico metodológico etnográfico; había quedado muy enganchada con esa experiencia pero trabajaba como docente de comunicación y de lengua, estaba en otro universo cuando lanzaron la convocatoria a las becas doctorales. Me presenté como quien tira una botella al mar”, recordó.
María Emilia Schmuck es licenciada en Comunicación Social por la FCEDU y doctora en Ciencias Sociales (UNER). Su tema de investigación son las Políticas de educación secundaria rural: la configuración del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER) en la provincia de Entre Ríos. Comenzó a formarse como investigadora social en 2015 al ingresar como becaria interna doctoral en el CITER. En 2020 inició su beca posdoctoral y en junio de 2022 empezó su carrera como investigadora científica del CONICET, pero reconoce que previo al inicio de su beca, era ajena a la carrera de investigación. “Había disfrutado mucho de mi proceso de tesis de grado, que era una reconstrucción del proceso de creación colectiva de un material gráfico utilizando aportes del enfoque teórico metodológico etnográfico; había quedado muy enganchada con esa experiencia pero trabajaba como docente de comunicación y de lengua, estaba en otro universo cuando lanzaron la convocatoria a las becas doctorales. Me presenté como quien tira una botella al mar”, recordó.
En relación con el interés por la educación, las juventudes y la perspectiva etnográfica que había abordado en su tesis de grado, Schmuck continuó formándose en ese enfoque durante el transcurso de la beca doctoral y hasta el presente, de la mano de Elisa Cragnolino y Mara Petitti.
“Me pregunto por la educación, por las experiencias formativas de las juventudes, puntualmente las juventudes rurales. Desarrollé y continúo haciendo trabajos en el norte de la provincia de Entre Ríos, una zona que ha sido poco estudiada desde las ciencias sociales a lo largo de la historia, en una zona definida como de población rural dispersa en la que se fundaron colonias agrícolas entre fines del siglo XIX y la década del 60. Trabajo desde la perspectiva etnográfica y me pregunto por la educación en relación con diferentes procesos, entre ellos los cambios estructurales que aparecen ligados con la hegemonía del modelo de los agronegocios”, detalló.
Schmuck explicó también que su interés está en documentar “cómo se van dando estas transformaciones en las experiencias formativas en un contexto de profundización de las dificultades de las jóvenes generaciones para acceder a la tierra y para poder tener sus proyectos de futuro en relación con la vida y el trabajo en la ruralidad”. En este sentido, su indagación también contempla procesos más amplios de escala mundial -como la expansión y la obligatoriedad de la escuela secundaria, por ejemplo- y la dimensión de género a la hora de comprender las singularidades en la construcción de la juventud.
“El enfoque histórico etnográfico implica considerar la dimensión cotidiana experiencial de esos sujetos y esas sujetas pero desde una perspectiva relacional, en tensión y vinculación con todos estos otros procesos más amplios, con las condiciones objetivas del contexto sociohistórico del que forman parte estas experiencias formativas, considerando tanto las limitaciones que generan estas condiciones objetivas como también las diferentes posibilidades que en cada contexto las y los jóvenes van construyendo según sus experiencias. El enfoque etnográfico conlleva un fuerte respeto por las perspectivas de las personas con quienes se trabaja y el conocimiento local, y apuesta a integrar ese conocimiento y esas concepciones locales a partir del diálogo con los saberes propios y los dispositivos de validación del conocimiento científico”, explicó.
La cuestión de género es el problema en el que la investigadora se concentra en este momento: “Me estoy preguntando especialmente por las desigualdades y las dificultades de género en torno a las experiencias formativas de las jóvenes generaciones y me estoy preguntando por las construcción de las masculinidades de las juventudes en espacios rurales”.
Brechas de género
Lucía Marioni se refirió a la visibilización que propone la fecha. «Si bien en el sistema científico argentino somos muchas mujeres, los puestos jerárquicos siguen estando ocupados mayormente por varones: investigador principal e independiente para el caso de CONICET. Es decir, en la ciencia, como en tantos otros trabajos, existe eso que suele llamarse techo de cristal: metáfora de cómo las mujeres que cuentan con cierto nivel de educación y experiencia no crecen en sus ámbitos de trabajo a la par que los varones con igual o incluso menos calificación», sostuvo.
Los motivos o factores son muchos: «Uno es que, en términos generales, las mujeres somos pobres de tiempo, y eso pesa en la carrera. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (de hijes, pero también de personas adultas dependientes) sigue estando mayoritariamente a cargo de mujeres, aunque tengamos similares cargas horarias de trabajo fuera de casa que los varones con quienes convivimos. A nivel social, eso está naturalizado. Pero también puede estar o no reforzado por el Estado y las empresas empleadoras. En el caso de CONICET, contamos con reintegro por guardería, que colabora en la vuelta al trabajo después de una licencia por maternidad; y hace poco, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se formuló un programa que otorga un subsidio para tareas de cuidado en reuniones científicas. Sigue siendo una deuda, en cambio, igualar los esquemas de licencia por maternidad y paternidad», detalló Marioni.
Los factores «menos visibles pero igual de graves» son, en su opinión, «los criterios de selección y promoción de las personas desde parámetros patriarcales, los mitos en torno a las aptitudes que se dicen ‘naturales’ de varones y mujeres –que aunque no se crea, permean todos ámbitos de la vida social, incluso aquellos en los que el sentido común parece ser discutido– y otros tantos dispositivos del sistema patriarcal», consideró.
A su turno, Janet Cian opinó que «aún persiste una subrepresentación de la mujer en la carrera de investigador. Esta situación, que puede ofrecer algunas variaciones en los distintos campos de conocimiento, se hace más visible a medida que se avanza en la carrera y en los cargos jerárquicos del organismo. En este sentido, considero que debemos profundizar la conquista de los espacios y ampliar las posibilidades, disputando sentidos y representaciones». En este sentido, resaltó la importancia de poder «imaginarnos como científicas desde temprana edad». Allí, tanto «las tareas de difusión y abordaje crítico de estas representaciones en ámbitos formales, como el sistema educativo en sus distintos niveles y la tarea que cumplen los medios de comunicación, resultan claves», remarcó.
Por su parte, Emilia Schmuck aseguró que en su recorrido como investigadora, tuvo y tiene la fortuna de sentirse acompañada “por maestras que permiten pensar desde la horizontalidad y cooperación en la construcción de saberes”, y mencionó tanto a sus directoras en CONICET como a las docentes de la FCEDU, Patricia Fasano y Karina Arach. No obstante, advirtió que los espacios científicos «están atravesados por las prácticas del machismo, por las dificultades a la hora de hacer circular la palabra y una forma en la que la palabra de las mujeres e identidades feminizadas no es tomada tan en serio como la de los varones. Los machismos no siempre los encarnan los varones, las prácticas machistas se reproducen y se van reconfigurando en los espacios de producción de saberes en los que prima la competencia, el individualismo, las dificultades para trabajar en equipo, para escuchar, para tener la empatía para entender a esos otres con los que tenemos que trabajar”.
En ese contexto, Schmuck apuesta “a pensar la producción de saberes desde otro lugar que se escapa de los machismos y las huellas que el patriarcado deja en nuestro quehacer cotidiano, que sigue siendo un problema de las ciencias sociales. Seguimos encontrando una dificultad a la hora de avanzar con esta perspectiva de trabajo, que a veces se escapa de la mirada hegemónica respecto a lo que es hacer ciencia”.
Esa apuesta también involucra un modo de concebir y hacer su camino como científica, es decir, ir por el “trabajo colectivo, conjunto y respetuoso, que no es el que más premia o más puntaje da y es el que lleva más tiempo, pero es el más provechoso y que genera más riqueza desde lo cognitivo», expresó.