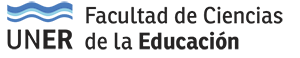El libro que recupera las trayectorias de mujeres pioneras del campo académico de la comunicación argentina y de las primeras graduadas post dictadura, se presentó en la FCEDU como parte de la agenda de actividades de las I Jornadas de Género y Cultura Digital | Con la presencia de autoridades y comunidad académica, participaron las editoras Nancy Díaz Larrañaga y Larisa Kejval; Alicia Entel y Patricia Fasano, dos protagonistas del libro y Ana Laura Alonso, una de sus autoras | La publicación también destaca las trayectorias de Patricia Terrero y Silvia Delfino
25 mujeres: en la tapa, los nombres aparecen en mayúscula y los apellidos en minúscula. Expresar el nombre de pila ha sido una manera de visibilizar el género en las bibliografías: a priori, el seteo patriarcal asociaba siempre autoría con masculinidad. En la historia del joven campo académico de la Comunicación en Argentina sobresale un conjunto prominente de apellidos masculinos: Ford, Casullo, Caletti, Rivera, Schmucler, entre otros tantos. Son «referencias ineludibles nombradas una y otra vez», dicen las editoras Alejandra García Vargas, Nancy Díaz Larrañaga y Larisa Kejval en el prólogo de este libro que, entonces, se plantea como un «pequeño acto de justicia».
«Mujeres de la comunicación argentina. Tomo I» (Friedrich Ebert Stiftung, FES Comunicación, 2022) es una continuidad de Mujeres de la comunicación, libro anterior, desarrollado en clave latinoamericana; y es, fundamentalmente, resultante de un diagnóstico: al decir de las editoras, «el campo académico de la Comunicación no es ajeno al sistema de desigualdades y jerarquías sociales que impone el patriarcado» y, en la historia oficial del campo, predominan las figuras masculinas mientras que el trabajo de las mujeres aparece desjerarquizado e invisibilizado.
De este modo, las impulsoras del proyecto, reconocidas en los feminismos, proponen una antología del trabajo de 25 mujeres docentes, investigadoras y trabajadoras de gestión en el campo de la Comunicación. Una antología que busca «reparar la omisión y subestimación que las mujeres de la Comunicación en Argentina han (y hemos) padecido».
En el marco de las I Jornadas de Género y Cultura Digital en la FCEDU, el libro se presentó con la participación de las editoras Nancy Díaz Larrañaga y Larisa Kejval, las antologizadas Alicia Entel y Patricia Fasano, y la autora Ana Laura Alonso. En la antología también se recupera la trayectoria de Silvia Delfino y Patricia Terrero, importantes referentes de la carrera de Comunicación Social de la FCEDU-UNER.
25 mujeres: pioneras y primeras graduadas
«Primero se nos vinieron los nombres de las pioneras, las mujeres que forjaron el campo de la comunicación en Argentina, que generaron las bases y condiciones de posibilidad para que este campo se pudiera construir», contó Nancy Díaz Larrañaga, docente, investigadora y actual secretaria de Posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes. El trabajo de esas pioneras quedó trágicamente suspendido por la dictadura. Entonces, los nombres que siguieron a los de las pioneras, fueron los de «las primeras graduadas post dictadura».
Las decisiones transversales que tomaron como editoras fueron que la selección sea federal, que las mujeres hubieran aportado desde la docencia, la investigación o la gestión; y, finalmente, que recuperen sus trayectorias otras mujeres del campo de la Comunicación. «Es un punto de partida. El libro pretende visibilizar a las mujeres pero también dar condiciones de posibilidad para que otros debates sean dados», sintetizó Díaz Larrañaga.
Por su parte, la docente, investigadora y directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Larisa Kejval, comentó otras entradas al libro: «Emergen un conjunto de rasgos en común entre estas mujeres, que hablan de las particularidades del campo de la Comunicación en Argentina, hijo del sistema universitario público y gratuito. Son profundamente transformadoras, desde sus militancias en los peronismos, en las izquierdas, en los sindicatos, en los activismos cuir».
También resaltó que «fueron muy comprometidas en la construcción de los procesos de la nueva democracia» y se constituyeron como «maestras en un sentido freireano, de quien se preocupa por legar, por transmitir, por formar equipos». Kejval también reivindicó el lugar de la gestión, que muchas de ellas han ocupado: «La gestión no está tan valorada en el sistema de acreditación científico universitario, realmente estas mujeres han sido condición de posibilidad para institucionalizar el campo académico de la comunicación, que ha sido –yo diría sigue siendo– la hermanita menor y despreciada de las ciencias sociales».
Para terminar, Kejval advirtió que si bien no todas las mujeres antologizadas se reconocen feministas, «sí en todos los artículos aparece algún tipo de reflexión sobre la condición de ser mujeres y sobre las desigualdades implicadas en esa condición de mujeres dentro del campo académico; una desigualdad que de alguna manera da cuenta de que el propio campo está atravesado por lógicas patriarcales». Precisamente, esas lógicas «han permitido jerarquizar las grandes figuras masculinas, por sobre las muchas mujeres que han construido, con sus múltiples aportes teóricos, metodológicos e institucionales, este campo».
Alicia Entel
«Una militante del pensamiento encarnado»: así titula Ana Laura Alonso al capítulo dedicado a Alicia Entel, quien además de ser reconocida como una de las pioneras del campo, integró la comunidad académica de la FCEDU hasta su jubilación. «Me tocó el enorme placer pero también la enorme responsabilidad de antologizar a mi maestra», resaltó la docente de dos equipos de cátedra de Entel durante más de una década, Comunicación y Cultura y Comunicación y Conocimiento.
«Sin perder la dimensión crítica y tratando de cartografiar su recorrido y sus aportes al campo de la comunicación allá por los 70, cuando ella se nombra como una joven estudiante de letras, cuando comienza a militar en el peronismo, cuando empieza a descubrir que la cultura de masas también era un objeto de estudio de las Letras, me encontré con una Entel que no tenía tan presente, porque yo la conozco recién en el 98 cuando entro a la carrera. Y, además, porque tenía una Entel mucho más inscripta en Entre Ríos que en Buenos Aires», señaló Alonso, como parte de una experiencia que incluyó charlas, nuevos encuentros y entrevistas.
Así como en el texto «se aspira a validar perspectivas teóricas, marcos conceptuales y, específicamente, modos de cognición que cuestionan discursos y prácticas patriarcales del campo de la Comunicación»; Ana Laura Alonso remarcó que el artículo está inevitablemente cargado de una dimensión afectiva, de la primera a la última página.
Alicia Entel, a continuación, replicó: «Lo que hizo Ana Laura en el artículo es hermoso y es bastante parecido a lo que hacía cuando trabajábamos en equipo: a veces me salía algo espontáneamente, y ella lo amplificaba. Yo te quiero decir, Ana Laura, que muchas cosas que me atribuís a mí, son tuyas. Tienen que ver con tu creatividad».
Entel también destacó la importancia de que sea un libro federal y señaló que «muchas de nosotras hemos hecho nuestros primeros pasos comunicacionales en la militancia política».
En relación a los temas que atravesaron sus investigaciones y aportes al campo, Entel expresó: «La reivindicación de lo sensible tramado en los cuerpos fue muy alentado por los movimientos feministas. Yo veo una continuidad de lo que decíamos hace tiempo, con tiza sobre los pizarrones, a la puesta en acción. Creo que Marcuse estaría muy contento». Al mismo tiempo insistió en que «hablar de sensibilidades no deja de lado lo pensante ni la lucha».
Cerró con una exhortación a todas las presentes: «No pierdan el entusiasmo, por favor. Vivimos unos tiempos donde nada, ningún fascistoide, nos puede hacer perder el entusiasmo por la emancipación».
Patricia Fasano
«Quienes nos ubicamos en ese cruce entre lo popular, las organizaciones comunitarias, lo territorial y los procesos de comunicación situada no podemos sino reconocerla como referente», asevera Ianina Lois, la autora del artículo dedicado a Patricia Fasano, comunicadora graduada de la FCEDU –de la generación reconocida como las primeras graduadas post dictadura–, docente y consejera directiva de nuestra casa de estudios.

«Me causó una emoción enorme que alguien se haya tomado el trabajo de leer atentamente un recorrido, un proceso de años de producción, una idea teórica a la que fui dándole forma en un espacio de gestión, que tiene que ver con el cruce entre la antropología y la comunicación, que abreva en los procesos de comunicación popular –reconoció Fasano–. También me dio mucho pudor, por el pudor que da la visibilidad cuando una sabe que hay tantas mujeres trabajando, y porque la publicación, como decía Bourdieu, produce un efecto de oficialización que es muy difícil de explicar. Por más que una intente correrse, la publicación te pone en un centro de referencia que te hace responsable».
En este sentido, Fasano destacó el trabajo en conjunto «con mujeres que me acompañan en el Área de Comunicación Comunitaria y mujeres que me han formado». «Yo reconozco una maestra, no todo el mundo tiene la capacidad de ayudarle a una a encontrar la propia voz y yo si no la hubiera encontrado a Rosana Guber en mi vida, en el campo de la antropología, seguramente no hubiera hecho 34 años de antigüedad en la vida académica», insistió.
Para terminar, volvió sobre la dimensión de la afectividad en el proyecto genealógico del libro: «El afecto, no como una cosa cursi, sino como una forma de entender la construcción del conocimiento, que tiene que ver con dejarse afectar y con ser responsables de que afectamos a otros».