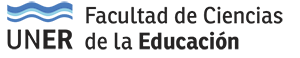En el marco del IV Encuentro de Cátedras de Comunicación Institucional de la REDCOM, con sede en la FCEDU, se desarrolló este viernes 11 de mayo un conversatorio sobre redes sociales en la comunicación institucional que coordinó la Lic. Marcela Rosales, investigadora sobre el uso de las TIC en la comunicación y la educación y actual Subsecretaria de Comunicación del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe | El evento tuvo lugar en el SUM del Museo Serrano y fue organizado por la Coordinación de Carrera de Comunicación Social y el Área de Comunicación Institucional de FCEDU-UNER
La mesa de conferencia, además de alojar la notebook habitual, está llena de libros. Libros desparramados y agrupados en pilas bajitas. Marcela Rosales toma uno y avisa que empezará leyendo un fragmento, para saber «si soy sola en esta vida o hay alguien más que coincide con algún sentir». Dobla la tapa, como un cuaderno, y sobre las hojas asoman varias pestañas rosadas, esa suerte de señaladores semejantes a las estrellitas del Chrome, con las que guardamos lo que nos gustó o interesó de la vasta internet.
«Dave, mi mente se está yendo –dice Hal con tristeza–. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo». El fragmento empieza con la referencia a una escena de «2001: odisea en el espacio», de Kubrick. «Yo también puedo sentirlo –dice el autor–. Durante los últimos años he tenido la sensación incómoda de que alguien, o algo, ha estado trasteando en mi cerebro, rediseñando el circuito neuronal, reprogramando la memoria. Mi mente no se está yendo –al menos, que yo sepa–, pero está cambiando. No pienso de la forma que solía pensar. Lo siento con mayor fuerza cuando leo. (…) Ahora mi concentración empieza a disiparse después de una página o dos. Pierdo el sosiego y el hilo, empiezo a pensar qué otra cosa hacer. (…) La lectura profunda que solía venir naturalmente se ha convertido en un esfuerzo». Es un libro de Nicholas Carr que se llama «Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?».
«¿Alguien más en este pesar y en este penar?», pregunta Marcela Rosales, divertida. De esa forma, inaugura un tiempo-espacio donde se encontrarán más de cien personas, interesadas en revisar, problematizar o aprender más sobre redes sociales, particularmente, en el ámbito de las instituciones donde muchas de ellas trabajan.
«Celebro que estemos acá durante ¡dos horas! reunidos, en estos tiempos de redes sociales, lazos virtuales y Whatsapp». Así empieza todo.
El paréntesis
En 1962, Marshall McLuhan publicó «La galaxia Gutenberg», inaugurando conceptos como el de aldea global y también favoreciendo varias críticas hacia sus reflexiones.
Marcela Rosales se posa, como disparador, sobre la tesis del paréntesis de Gutenberg, desarrollada por un teórico danés, Lars Ole Sauerberg, que resuena sensiblemente con McLuhan y también con el pensamiento de Walter Ong, y que ha sido retomado en nuestro país por investigadores como Alejandro Piscitelli.
«La tesis del paréntesis de Gutenberg dice que hasta el momento de la imprenta llevábamos un estilo de relaciones y de vida que encontraban en la oralidad su único modo de comunicación y que nos reunía en la tribu –explica Rosales–. Allí la repetición era la estrategia contra el olvido y la transmisión nunca era perfecta, sino que iba sufriendo sus transformaciones con el tiempo».
Con el nacimiento de la imprenta se abre un paréntesis: el objeto libro propone una relación de intimidad con quien lee, y una posterior reflexión individual, que deja de lado la relación tribal donde la comunicación acontecía. Además, la memoria y la necesidad de conservar el conocimiento quedan aliviadas por el almacenamiento y transmisión que permite el libro.
La tesis, entonces, es que con el nacimiento de los medios electrónicos ese paréntesis se cerró. McLuhan teorizó en aquel momento sobre la oralidad en medios como la radio y la televisión, que conservaban aún la característica esencial de la unidireccionalidad.
Con el ágora de las redes sociales, ¿volvimos a la oralidad de la tribu?
«En este contexto de comunicación digital, volvemos a encontrarnos con aquellos inicios de la comunicación del hombre que tenían que ver con la oralidad y con el encuentro de la tribu. No se abandona la escritura pero es utilizada casi como en la oralidad», señala Rosales.
Más acá de la radio y de la televisión, todo parece indicar, entonces, que con las redes sociales y la comunicación digital, oralidad y escritura están hibridados, en un contexto absolutamente nuevo, que recupera esa primera semilla de la comunicación «retribalizando, reiterando y enfatizando, casi como si estuviéramos hablando en la escritura», apunta.
Conversaciones
¿Cómo empezó la comunicación? Encontramos en esa pregunta, según Marcela Rosales, otro aspecto fundamental de la comunicación preparentética: la conversación.
«El objetivo de toda comunicación es establecer lazos, estar juntos, sostener la comunidad. En las teorías de la comunicación, las conversaciones no han sido estudiadas sistemáticamente como otros discursos sociales, porque la conversación es asimétrica, imprevisible, pareciera que no tiene reglas», señala Rosales, remarcando que, a pesar de las dificultades, deberíamos recuperar el interés por las conversaciones como acontecimientos de comunicación para estudiar las redes sociales: «Para pensar desde la Universidad un enfoque teórico de las conversaciones que ocurren en las plataformas digitales y, por supuesto, también para aplicarlo en el ámbito laboral».
Autocomunicación de masas
Sin embargo, también es necesario preguntarse: ¿estamos hablando de una conversación como la que conocíamos hasta antes de las redes sociales?
Marcela Rosales enfatiza en que hay un nuevo esquema de comunicación que nos asiste para pensar este modelo de conversaciones mediadas: la autocomunicación de masas, desarrollado por Manuel Castells.
En el modelo de comunicación de masas, hay un medio y un público numeroso y diverso. Actualmente, retomamos la conversación, un género discursivo primario, pero ya no se trata de una comunicación interpersonal: también es comunicación de masas. Es decir, cada vez que nos comunicamos con un destinatario X en las plataformas de las redes sociales estamos haciendo una comunicación uno a uno pero en un contexto de masas, público.
He ahí todo un llamado de atención: «Éste es un gran desafío que tenemos en la Universidad y en la escuela: la participación en redes sociales carece de una educación para esa participación«, advierte Marcela Rosales. «No fuimos educados para comunicarnos en este nuevo ágora que nos expone a todos».
De este modo, explica, «éste es un nuevo ecosistema de comunicación, donde las TIC quebraron el contrato de lectura y donde la comunicación de masas más tradicional de los medios más poderosos convive con los nuevos medios –en los que la ciudadanía puede exponer sus intereses–, en lo que [Henry] Jenkins llama: modelo de la convergencia«.
En ese marco, «el rol de los que tradicionalmente han sido los medios emisores, la Institución, que traía un modo muy particular de comunicarse, por ejemplo, a través de su boletín» se transforma y «las redes sociales exigen otro ritmo y otro lugar para los profesionales de la comunicación«.
¿Audiencias participativas?
En este ecosistema de la comunicación convergente se desarticula el rol del emisor y el rol de la audiencia. Rosales agrega, con cierto sarcasmo: «entonces, hay una audiencia –dicen todos los teóricos– ávida de participación«.
En «La alquimia de las multitudes», de Francis Pisani y Dominique Piotet, se define por primera vez la categoría de prosumidor, proponiendo pensar cómo con la cultura de la colaboración construimos ideas mucho más importantes, solventes y creativas.
Sin embargo, Marcela Rosales advierte: «Las experiencias de periodismo ciudadano que han surgido, aparecieron siempre con mucho impulso y han fracasado sistemáticamente, porque la ciudadanía no tiene una necesidad de participar en el sentido en que los profesionales de la comunicación lo esperamos«.
¿Dónde está esa avidez de participar? «Las redes sociales son el narcisismo puro: todos construimos un perfil absolutamente distorsionado de la realidad. Pareciera entonces que ése es el ciudadano ávido de participar: el que quiere compartir lo que hace o lo que desayuna». He ahí el desafío, según Rosales: «Estamos en un contexto de construcción de ciudadanía a través de la comunicación, que nos requiere como comunicadores. Nos requiere pensando proyectos e ideas. Tenemos la responsabilidad social de hacerlo porque somos los que nos damos cuenta de la importancia de la educación en la participación y, porque mientras no lo hagamos, se sigue reproduciendo la misma lógica».
En ese marco, tenemos otro problema: cómo nos informamos. Marcela Rosales advierte que todos los años sondea entre sus estudiantes cómo se informan y, en el último tiempo, las respuestas giran siempre en torno a la respuesta: «lo que me llega».
«¿Qué sucede con esta audiencia participativa que es autónoma, que por fin sale del yugo del editor, de la agenda setting tan criticada…? –repite Rosales, como si parafraseara los libros que están sobre su mesa–. Ya no estamos bajo la agenda de un editor con quien podemos acordar o disentir, estamos a merced del algoritmo, que nos informa lo que cree que nosotros queremos saber. Entonces es mentira que somos más libres«, enfatiza.
«Esas audiencias autónomas que navegan libremente por las bondades de la web, tienen que estar conscientes de que si no rompen lo que las máquinas arman, no pueden ser verdaderamente libres en este ecosistema de comunicación. Es la información lo que nos hace poderosos«, enfatiza.
Marcela Rosales insiste en que no se trata de dar una imagen negativa sobre los contextos de comunicación digitales. «Siempre que aparece algún medio o práctica nueva de comunicación, aparece el dilema de apocalípticos o integrados. No quiero dejar una idea negra sobre nuestro presente y nuestro futuro, al contrario, creo que hay mucho para hacer. La idea es motivar a que tomemos la acción«.
Redes sociales institucionales
Va terminando la primera parte del conversatorio, dedicado a los debates teóricos que suscitan las redes sociales. La expositora pide a los presentes que vayan haciendo memoria de una experiencia de comunicación institucional en redes sociales de la que se sientan orgullosos y orgullosas. Algunos bajan la mirada, buscando en el recuerdo. Más tarde, se compartirán algunas.
Marcela Rosales reconoce que, en muchas ocasiones, la participación de los comunicadores queda relegada al último eslabón de la cadena en los procesos de las organizaciones, «porque nuestros compañeros de trabajo –y la ciudadanía común– siguen pensando que comunicación es hacer prensa».
Sin embargo, apunta con fuerza, «nuestra especificidad como comunicadores es diseñar una estrategia de comunicación. Nadie nos la va a venir a pedir, sale de nosotros reconocer que esa estrategia es necesaria». En ese sentido, «la comunicación digital tampoco puede estar al final de la cadena«, destaca. «Parece que en este contexto de redes, inmediato, nos olvidamos de hacer una estrategia».
¿Cómo hacemos una estrategia de comunicación digital? «Si publicamos en redes sociales, sólo porque cuanto más publicamos más nos ven, estamos yendo al iceberg», insiste Rosales: hay que pensar para qué abrimos las redes y con qué objetivos claros y alcanzables lo hacemos; con quién y para quién contamos.
«En las redes sociales, la mayoría de las instituciones le habla al otro, no habla con otro. Y esa pequeña diferencia semántica es muy importante –agrega. Hace en las redes lo mismo que hacía en otras plataformas y eso no sirve. En estas plataformas estamos conversando. La conversación exige turnos, de igual a igual. La organización es un par del ciudadano de a pie, no es un organismo de elite en este esquema de comunicación de las redes sociales y si se posiciona en ese lugar fracasa».
¿La organización puede ponerse como un par? «Sí, puede –apunta– tiene que encontrar la manera de personificarse para que sea más comprensible; y si la organización en sí no se puede personificar, tengo que encontrar usuarios, protagonistas dentro de esa organización que la muestren, personas que representen la identidad de esa institución. Y no mostrar las maravillas que hacemos sino ponernos a disposición, buscar la interacción».
¿Cómo amplificamos nuestro mensaje en redes? «La estrategia de pagar publicidad en redes sociales, aunque sea sencilla y económicamente accesible, no es siempre aconsejable, también tiene que ser parte de una estrategia. ¿Sirve tener 10.000 seguidores para formar comunidad? El compromiso de los seguidores con la organización es lo que buscamos. La promoción nos puede servir, pero inmediatamente tenemos que trazar estrategias para fidelizar esa audiencia hacia la que nos expandimos«.
Un modelo de gestión de contenidos digitales, que comparte Rosales, es el llamado modelo margarita, desarrollado por el periodista chileno Juan Carlos Camus, con diferentes áreas de trabajo.
A la luz de este modelo, recorremos después algunos de los objetivos que se relacionan con las características específicas de Facebook, Twitter e Instagram.
Al cierre, algunos de los presentes se animan a compartir sus experiencias de trabajo en comunicación institucional con estrategias para redes sociales que resultaron exitosas para humanizar la imagen institucional y producir otras interacciones con el público.
En un día de paro nacional y lucha en defensa de la Universidad Pública, Marcela Rosales, vuelve a la importancia de nuestro rol: «La Universidad es la que tiene que estudiar la problemática cotidiana en las redes sociales –sostiene para terminar y con la promesa de volver–. Tenemos que tener la agilidad para trazar líneas de investigación que repercutan en estas nociones que nos desvelan y nos preocupan».
Links de interés
TASCÓN, M. y CABRERA, M. Escribir en internet: guía para los nuevos medios y las redes sociales. Barcelona, 2012 (Disponible en Biblioteca)
VAN DIJCK, J. La cultura de la conectividad: una historia crítica de las redes sociales. Buenos Aires, 2016 (Disponible en Biblioteca)
Redacción: Rocío Fernández Doval
Fotografía: Ana Clara Nicola
Producción general: Área de Comunicación Institucional FCEDU-UNER
Fecha: 14/5/18