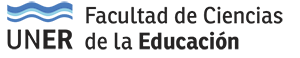El jueves 23, en el marco de la vigilia cultural, se realizaron diversas actividades en el Auditorio «Rodolfo Walsh» de la FCEDU. Además se inauguró la instalación impulsada por docentes de la Facultad «Siete años, ocho meses y dieciséis días de oscuridad» en el Museo de Casa de Gobierno
El movimiento fue creciendo desde la mañana. Se cortó la calle Buenos Aires y empezó el operativo de instalación de un escenario sobre la puerta del Museo de Bellas Artes. Algunos peatones se detuvieron a mirar desde cerca. Unos metros más atrás de la tarima, se traslucía una placa sobre el piso, a través de unas bolsas que hubieran pretendido cubrirla unas horas más: «Es imposible desaparecer».
El mensaje irrumpió en la vereda tantas veces transitada, a 41 años del último golpe cívico-militar, por obra de Guillermo Hennekens, artista plástico, docente de FCEDU. Alguien le sacó una foto con su celular, probablemente la haya publicado en alguna red social. Otros también se habrán quedado pensando en la contundencia del mensaje que vuelve a señalar en el presente que ese edificio, al lado de todos, no fue siempre un Museo –menos de arte– sino, por ejemplo durante la última dictadura, un centro clandestino de detención.
Mientras tanto, en el hall de la FCEDU, se instalaban los cables para la transmisión especial que unió a Radio UNER Paraná y a la radio comunitaria Barriletes, en un programa dedicado a esa tarea de esperar, que es la vigilia: esperar estando despiertos.
El tránsito de un día habitual en la Facultad, la radio en vivo, el extrañamiento de los estudiantes ingresantes, la tranquilidad de calle Buenos Aires sin tráfico de autos, se fue convirtiendo en un panorama cada vez más inquietante con el paso de las horas. Algo estaba por ocurrir pero, definitivamente, ya estaba ocurriendo. El edificio le dio la sombra necesaria a los estudiantes que se desparramaron entre la vereda y la calle a pintar stencils en remeras y pancartas para la marcha, mientras los desprevenidos pasaban por la plaza y otros colgaban banderines blancos con forma de pañuelos entre los postes de luz. Porque la plaza siempre es de las madres.
Al mismo tiempo, en el Auditorio latía un pulso especial, también justificado por la víspera de un aniversario: los 40 años de esa carta que Rodolfo Walsh le dejó escrita a las generaciones que siguieron a la desaparición de la suya. La «Carta abierta de un escritor a la Junta Militar», del 24 de marzo de 1977, además de valerle la muerte un día después, circuló de manera clandestina y explica hasta hoy qué fue la dictadura y quién es Rodolfo Walsh, el periodista, el escritor y el militante. El Auditorio de nuestra Facultad toma su nombre en homenaje y, por eso, se reunieron allí por la tarde estudiantes, docentes, autoridades y público en general. Compartiendo la espera, se proyectó un video en conmemoración de aquel aniversario.
Además, se presentó la campaña comunicacional co-producida por la Facultad de Ciencias de la Educación y el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, que tiene como objetivo la búsqueda de los bebés apropiados durante la dictadura en la provincia. Gustavo Hennekens, coordinador del Área Audiovisual del CePCE, responsable de la coproducción, comentó los avatares del diseño de la campaña y su circulación. Asimismo, adelantó, a través de un backstage audiovisual, la instalación de la muestra «Siete años, ocho meses y dieciséis días de oscuridad», que se inauguraría unas horas después.
El panel continuó con la intervención de Aixa Boeykens, docente del Taller de Producción Periodística de la FCEDU y responsable del proyecto sobre periodismo en la Universidad y las escuelas secundarias, en cuyo marco se inscribe la revista «Mal de Ojos», producida por los estudiantes y docentes del Taller. Boeykens compartió el proceso de producción de la última edición de la «Mal de Ojos», dedicada a echar la luz de la memoria sobre acontecimientos del pasado reciente: desde el genocidio judío –el que inaugurara ese concepto–, hasta la inundación en Santa Fe, la desaparición de jóvenes en democracia y la violencia institucional de la policía, pasando, por supuesto, por la dictadura del 76, la guerra de Malvinas y sus huellas en las identidades contemporáneas.
Por último, la Lic. María Soledad González presentó su trabajo de Tesis de la Licenciatura en Comunicación Social “Memoria y ciudad. Huellas de la post dictadura en Paraná”, a través del cual propuso a los presentes un recorrido reflexivo por las marcaciones de la memoria en Paraná, la espacialidad ocupada por los monumentos y placas, el trayecto que se traza en cada marcha y cómo eso ha sido resignificado con el paso de los años, en cada coyuntura.
En la plaza Alvear fue creciendo el número de personas instaladas con el mate, esperando el comienzo de las performances artísticas que cerraron con el show de Arbolito, llegados desde Avellaneda, para recibir el 24 de marzo. Mientras, se prendió otro foco de reunión, a unas cuadras de allí, en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, donde se dio por inaugurada la instalación artística «Siete años…» con la presencia de autoridades provinciales, académicas, organizaciones de DDHH y un gran número de personas convocadas por el fuerte valor emotivo de la obra.
Memoria y ciudad
María Soledad González empezó a estudiar Comunicación Social en 2004 y, un año después, a militar en la Agrupación HIJOS Regional Paraná. Pasados unos años, dejó la militancia orgánica pero siguió trabajando de cerca en proyectos puntuales que la apasionaban especialmente: allí fue recabando una cantidad espesa de material de archivo. «La otra motivación –agrega en primera persona– es que a mí siempre me interesó la ciudad. Me interesaba mucho la historia. Entonces dediqué un tiempo largo y un primer capítulo a contar cómo había empezado todo, a través de una entrevista en profundidad con la Arq. Mariana Melhem. Mariana enlazó de manera brillante lo arquitectónico con lo histórico, lo político, lo cultural. Así fui pensando la ciudad en forma de mensajes, con marcas que estaban sobreimpresas en el tiempo, y con marcas antagónicas que se disputaban sentido en un mismo espacio». De esa manera dio a la luz su trabajo de cierre de la carrera, centrado en el análisis de la configuración del mapa de la memoria en Paraná.
«Me preguntaba cómo una plaza que tiene una marca tan fuerte de la generación del 80, como es la plaza Alvear, puede de repente contemplar el monumento a la Madre Originaria y la primera placa de desaparecidos de Entre Ríos, a la vez que también es la plaza del barrio del tambor, que está lindante con la Facultad…», cuenta María Soledad, que actualmente volvió al espacio de la Facultad como estudiante de la Tecnicatura en Gestión Cultural, desde donde sigue trabajando sobre lo patrimonial, especialmente, sobre la plaza Alvear.
Allí, en ese mismo momento, se fusionan los tiempos y los cuerpos de vigilia hablan como si fueran otros mensajes. «Antecedentes de vigilia hay en los 20 años del golpe –dice quien estuvo rastreándolos hace poco tiempo–. Lo que cuentan las crónicas es que era un momento de encuentro en un espacio público, en esa oportunidad en la plaza Sáenz Peña, donde se reunían grupos juveniles a pasar el tiempo juntos, a armar carteles, a guitarrear. Entonces hay algo de esa imagen que hoy se está reeditando. Vigilia es estar alerta, ponerle el cuerpo a este trabajo de la memoria. Estar inquietos y poder advertir cuando vienen a querer recortar estas conquistas. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir yendo a las escuelas. Discusiones que ya parecen saldadas, hay que seguir sosteniéndolas. Estar, poner el cuerpo».
Al día siguiente se volverá a vivir el ritual: «Hay momentos de ceremonia. La marcha es un ritual que se repite y en ese reeditarse de cada año está la fuerza del acontecimiento, que rompe con toda la imagen cerrada que tiene la dictadura, con el pacto de silencio. La marcha lo que hace es el efecto contrario, con una organización heterogénea, horizontal, vital que todo el tiempo se va transformando. Entonces, rasga el sentido de la dictadura. Cada 24 de marzo se vuelve a inaugurar el reclamo».